El aborto y sus bases legales
-
Introducción
-
El aborto
-
Tipos de aborto
-
Cifra negra en el aborto
-
Valor jurídico que se le da al aborto
-
Prudencia en el aborto
-
¿Hay culpa en el aborto?
-
¿Es penado el aborto en adolecentes?
-
¿Hay agavillamiento en el aborto? (286 CP)
-
Contenido de la encíclica papal en el aborto
-
Causas de exoneración en el aborto
-
El aborto profiláctico
-
Conclusión
-
Bibliografía
-
Anexos
Introducción
El presente tema es, si se quiere infinito, aun así nos enfocaremos en explicar según nuestra legislación el aborto, y por ende como lo tipifica nuestras leyes. Desde el punto de vista general dirigiremos nuestro tema al explicar científicamente el aborto, sus tipos, y en traer a colación la opinión de iglesia a través de sus Encíclicas.
Si bien es cierto el aborto es un fenómeno social que arroja estadísticas escalofriantes simplemente con las estadísticas conocidas, Día a día se cometen abortos en el mundo contándose por millones incluso, este fenómeno ha ido mermando a la opinión pública y a instituciones que sus idearios oficiales han ido en pro del retroceso en materia de la legislación sobre el aborto en muchos países del mundo.
Hoy en día, más que nunca es indispensable salvaguardar la vida humana primero la que está ya hecha, es decir la de las , las que darán a luz, pero cuando sea el momento y estén preparadas, por eso nunca serán suficientes los intentos que se hagan para lograr mecanismos que velen por derecho a la vida, que se manifiesten en contra del aborto inducido o provocado.
El aborto
Etimológicamente, "la palabra aborto procede del latín abortus o aborsus, derivados de ab-orior opuesto a orior, nacer".
La medicina entiende por aborto toda expulsión del feto, natural o provocada en el período viable de su vida intrauterina, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Si una expulsión del feto se realiza en período viable, pero antes del término del embarazo, se denomina parto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere.
En el lenguaje corriente, el aborto es la muerte del feto por su expulsión, natural o provocado, en cualquier momento de su vida intrauterina.
El Aborto es la pérdida o expulsión voluntaria del producto de la concepción antes de la viabilidad. En el enfoque fisiológico, el aborto puede ser: ovular, si ocurre en el primer mes del embarazo; embrionario, cuando se produce en el segundo y tercer mes; y fetal, del cuarto mes en adelante
Hoy en día existen diversidad de autores reconocidos que han conceptualizado el aborto acorde a nuestra era y la diferente terminología. A continuación los más destacados:
Desde el punto de vista penal:
El concepto de aborto al igual que el concepto de otros delitos no es único ya que el Código Penal, tipifica el delito pero no lo define. La postura dominante lo hace sinónimo del delito de Feticidio, que consiste en dar muerte al feto sea que haya extracción o expulsión sea dentro o fuera del vientre materno.
-
Hernán Silva:
"La destrucción del producto de la concepción en cualquier etapa de la vida intrauterina, sea por la expulsión violenta del embrión o feto o por su destrucción en el vientre materno".
-
Alfredo Etcheberry:
"Aborto es la muerte inferida al producto de la concepción que aún no es persona".
-
Guillermo Cabanellas:
"Hay aborto siempre que el producto de la concepción es expedido del útero antes de la época determinada por la naturaleza".
-
Del Río:
"Aborto es la expulsión o extracción del producto antes que la naturaleza lo realice, o sea, el atentado contra su desarrollo intrauterino y no su muerte, aunque prácticamente, en la mayor parte de los casos unos y otros hechos coinciden".
-
Labatut:
"Interrupción maliciosa del con el propósito de destruir una futura vida humana".
-
Doctor Irureta Goyena:
"El aborto esta consumado desde que opera la interrupción del proceso fisiológico de la concepción. La expulsión se produce, ordinariamente, después por reacción defensiva del organismo. Es una consecuencia natural de la disolución del producto de la concepción."
Para el Doctor Irureta Goyena la definición más racional de aborto sería: La interrupción maliciosa del proceso fisiológico de la preñez. La preñez existe desde el momento de la fecundación hasta el alumbramiento, y la fecundación desde que el germen macho y el germen hembra se confunden, o dicho en otros términos desde el instante en que el espermatozoide y el óvulo se ponen en contacto. Por tanto, la interrupción maliciosa de la preñez entre esos dos momentos extremos, es jurídicamente, el aborto.
Tipos de aborto
El tratadista en esta materia de aborto lo han dividido en tres grupos; tenemos el aborto espontáneo o natural, el aborto provocado y el aborto terapéutico. En general el aborto puede clasificarse en:
-
Espontáneo: Es el aborto producido por causas patológicas o accidentales, independientes de la voluntad de la o de un tercero.
Se considera aborto espontáneo a la pérdida de la gestación antes de las 26 semanas, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero materno. Un aborto espontáneo ocurre cuando un embarazo termina de manera abrupta. Un 8 y 15 por ciento de los embarazos, según las fuentes, que se detectan terminan de esta manera, aunque un número importante y dificilmente valorable pasan desapercibidos. Existen muchas doctas opiniones que dicen que incliso el 50 por ciento de los embarazos pueden considerarse fracasados y terminar de forma espontánea. La mayoría de los abortos espontáneos, tanto conocidos como desconocidos, tiene lugar durante las primeras 12 semanas de embarazo y en muchos casos no requieren de ningún tipo de intervención médica ni quirúrgica. De igual forma también la inmensa mayoría de los abortos inducidos se dan antes de las 12 semanas.
-
Provocado: Este tipo de aborto encuentra su origen en un hecho del hombre; producto de una intervención.
El aborto Provocado o inducido, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) es el como el resultante de maniobras practicadas deliberadamente con ánimo de interrumpir el embarazo. Las maniobras pueden ser realizadas por la propia embarazada o por otra persona por encargo de esta.
El aborto provocado puede ser:
-
Indirecto: Cuando se produce sin intención, como consecuencia de un hecho tendiente a otro objetivo.
-
Directo: Cuando se ha perseguido directamente la expulsión del feto. Este tipo de aborto puede ser a su vez;
-
Médico, cuando es realizado por un facultativo, con fines terapéuticos, en caso de enfermedad de la madre o con el objeto de salvar su vida. También llamado lícito o terapéutico.
-
Criminal o ilícito, que es provocado con el único fin de dar muerte al feto, de interrumpir el embarazo, mediante el uso de instrumentos aptos para ello.
En general hay acuerdo en considerar al aborto provocado ilícito, como un hecho antinatural, antisocial y físicamente peligroso.
Aborto terapéutico: Es el realizado cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer embarazada. Esta situación ha quedado prácticamente superada como consecuencia del progreso en la . Quedan algunas pocas situaciones excepcionales, en las que además el feto no va a ser viable (por ejemplo el caso del embarazo ectópico, en el que la implantación del embrión no acontece en el útero, sino, por ejemplo, en las trompas).
En relación a nuestra legislación Venezolana nuestro código penal en su artículo 433, señala la práctica del aborto como ultima instancias para salvar la vida de la madre, y lo menciona como una causa de exoneración Penal para el facultativo que lo realice.
"No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta".
Desde las primeras leyes a principios del siglo pasado, el aborto provocado ha ido siendo despenalizado en muchos países, tanto del primer, segundo o tercer mundo y su despenalización ha supuesto en estos países una disminución drástica de la morbilidad y mortalidad materna.
Cifra negra en el aborto
Desde el punto de vista de interés criminal y o penal, el fenómeno de la cifra negra no pasa desapercibida en materia de aborto, ya pues considerada como un hecho punible, tipificado por nuestra legalización como un delito y por ende al cometerlo se le impune al sujeto una determinada sanción que si bien es cierto va desde medias cautelares sustitutivas hasta presión de 6 años. E
Venezuela no escapa de la difícil situación de la práctica del aborto en sus diversas modalidades, el ministerio del poder popular para la salud, en su informe anual emitió un boletín donde se contabilizaron en el 2009 entre 32400 y 3500 abortos, inducidos o provocados.
Pero si bien es cierto al hablar de la cifra negra estamos hablando de la cantidad de abortos no contabilizados o en su mejor acepción aquellos que no conocemos que son practicados en centros médicos clandestinos, en los mismos hogares por métodos de medicina tradicional, así mismo aquellos que se practican mujeres víctimas de violaciones entre muchos otros, lo que se maneja en cuanto a la cifra negra en el aborto en Venezuela el 16% de la muertes maternas se deben a la práctica de abortos clandestinos.
Valor jurídico que se le da al aborto
Si bien es cierto, nuestro código penal, no define como tal al aborto, pero lo que sí está claro es que el mismo posee un valor jurídico en nuestra legislación Penal, ya que dentro de nuestro C.P. se encuentra tipificado las sanciones penales para aquellos individuos e inclusive a la misma madre que cometa el aborto, además nuestro C.P. Sanciona el mismo cuando el mismo es provocado, es decir las demás clasificación de aborto no entra en nuestra legislación y más que hablar de clasificación es propicio de hablar de tipos.
Para nuestra legislación el aborto es ilegal, aunque se han introducidos en los debates legislativos la posibilidad de redactar una norma jurídica que los permita, los cuales han recibido innumerables críticas por parte de los sectores de la sociedad venezolana incluyendo la iglesia. Lo previsto en nuestro C.P. en materia de aborto, esta direccionado a sancionar los abortos provocados o inducidos, saldo el aborto profiláctico o terapéutico el cual su práctica exime de responsabilidad penal al facultativo que practique cuando esté en peligro la vida de la madre.
En el mundo la mayoría de las legislaciones se acogen a la prohibición del aborto, con excepción al terapéutico tomando en cuenta lo siguiente:
-
Salvar la vida de la madre, cuando la continuación del embarazo o el parto significan un riesgo grave para su vida;
-
Salvar la salud física o mental de la madre, cuando éstas están amenazadas por el embarazo o por el parto;
-
Evitar el nacimiento de un niño con una enfermedad congénita o genética grave que es fatal o que le condena a padecimientos o discapacidades muy graves.
A simple vista está el valor jurídico del aborto, que se encuentra en nuestra legislación, en consecuencia es importante señalar los diferentes artículos con relación al tema en cuestión tipificada en nuestro código penal Venezolano.
CAPÍTULO IV
Del aborto provocado
Artículo 430. La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años.
Artículo 431. El que hubiere provocado el aborto de una mujer, con el consentimiento de esta, será castigado con prisión de doce a treinta meses.
Si por consecuencia del aborto y de los medios empleados para efectuarlos, sobreviene la muerte de la mujer, la pena será de presidio de tres a cinco años; y será de cuatro a seis años, si la muerte sobreviene por haberse valido de medios más peligrosos que los consentidos por ella.
Artículo 432. El que haya procurado el aborto de una mujer, empleando sin su consentimiento o contra la voluntad de ella, medios dirigidos a producirlo, será castigado con prisión de quince meses a tres años. Y si el aborto se efectuare, la prisión será de tres a cinco años.
Si por causa del aborto o de los medios empleados para procurarlo, sobreviniere la muerte de la mujer, la pena será de presidio de seis a doce años. Si el culpable fuera el marido, las penas establecidas en el presente artículo se aumentarán en una sexta parte.
Artículo 433. Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes sea una persona que ejerza el arte de curar o cualquiera otra profesión o arte reglamentados en interés de la salud pública, si dicha persona ha indicado, facilitado o empleado medios con los cuales se ha procurado el aborto en que ha sobrevenido la muerte, las penas de ley se aplicarán con el aumento de una sexta parte.
La condenación llevará siempre como consecuencia la suspensión del del arte o profesión del culpable, por tiempo igual al de la pena impuesta.
No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta.
Artículo 434. Las penas establecidas en los artículos precedentes se disminuirán en la proporción de uno a dos tercios y el presidio se convertirá en prisión, en el caso de que el autor del aborto lo hubiere cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva.
Prudencia en el aborto
Sin lugar a dudas incluir la prudencia en materia de aborto, debemos abordarla desde el punto de vista de prevención, de valor a la vida, de conciencia y hasta de libertad del embrión.
La prudencia desde el punto de vista médico legal, nos estamos refiriendo a correcta práctica del aborto terapéutico, es decir que se cumplan los requisitos exigidos para que pueda ser practicado, requisitos anteriormente mencionados. No podríamos hablar de prudencia en los demás tipo de aborto porque para nuestra legislación solo el terapéutico es el admitido.
Pero no que si es cierto es que gran mayoría del mujeres, entre edades de 14 y 19 años ponen en práctica el aborto sin ningún motivo , solo es practicado porque sencillamente no están aptas ni psicológicamente, ni económicamente y mas allá por circunstancia de error, lo anterior mencionado nos pone a la palestra desde el punto de vista penal, de un delito tipificado. Es ahí donde inducimos a que el tema de la prudencia entre en juego y sean tomadas medidas de prevención que disminuyan el riesgo de salir embarazadas en situaciones que impliquen para esa mujer la práctica del aborto. El aporte de la ciencia en esta materia es muy grande ya que existen diversos métodos anticonceptivos que van direccionados a la prudencia y a la prevención.
¿Hay culpa en el aborto?
Con toda firmeza, podemos decir que si hay culpa en el aborto y más aun acogiéndonos a nuestro Código Penal, el cual asume el aborto provocado o inducido efectuado con culpabilidad o con intención, veamos lo que tipifica el artículo 430 de nuestro C.P.
"La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de 6 meses a 2 años".
Sin lugar a dudas si hay culpa en el aborto provocado o inducido. Dirigiendo mas alla y para aclara cualquier duda, nuestro C.P. en presencia del aborto terapéutico, exime de culpa al facultativo que lo practique valiéndose del bien clínico de la madre. Art 433. C.P.
¿Es penado el aborto en adolecentes?
En materia de aborto, específicamente el provocado penado y sancionado por nuestra legislación, no asume como eximentes de responsabilidad de panal a los menores de edad. El artículo 430 de C.P. es muy claro al establecer que "La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de 6 meses a 2 años". Como hemos visto no hay dentro del presente artículo algún eximente de responsabilidad penal para este delito a los menores de edad.
Lo que si varia es el procedimiento a seguir desde las actuaciones policiales hasta la audiencia y juicio, es decir por tratarse de menores de edad la Ley Orgánica de Protección de Niños Niñas y Adolecentes establece un procedimiento .
Pero que lo anteriormente expresado no se entienda como una especie de eximente de responsabilidad penal en materia de aborto para adolecente, si no que más bien por tratarse de menores de edad, la ley estipula un tratamiento especial de acuerdo a su condición de niña, niño o adolecente, muchas veces respondiendo a factores de vulnerabilidad y riesgo del niño, niña o adolecente.
¿Hay agavillamiento en el aborto? (286 CP)
En materia penal, el agavillamiento implica la asociación de dos o más personas con la finalidad de cometer un delito, en materia de aborto del aborto provocado tipificado en nuestro código penal esta figura esta claramente expresa, lo que nos conlleva a decir que si hay agavillamiento en materia de aborto, para su mejor entendimiento veamos el siguiente articulo.
Articulo 430 C.P. La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de 6 meses a 2 años".
Lo remarcado en el artículo refleja claramente que en materia de aborto procurado sancionado en nuestro código penal, cuando el mismo se comete bien sea por la propia mujer o por un tercero con su consentimiento, estamos en presencia de agavillamiento en el aborto sin que haya lugar para dudas. En resumidas cuencas lo anterior expuesto confirma que si hay agavillamiento en el aborto.
Contenido de la encíclica papal en el aborto
Antes de desarrollar a cabalidad el siguiente punto, es importante definir que es una Encíclica, la misma es definida como carta pastoral escrita por un obispo o grupo de obispos como exposición de la creencia y práctica de la doctrina cristiana. La utilización de cartas para explicar la doctrina cristiana tiene su origen en las epístolas del Nuevo Testamento. Las encíclicas más conocidas de los tiempos modernos son las emitidas por los pontífices católicos y las de los obispos anglicanos a finales de las conferencias de Lambeth celebradas cada 10 años. Según la creencia católica apostólica romana, las enseñanzas de las encíclicas tienen que ser aceptadas por los fieles pero no se consideran infalibles. Una encíclica papal empieza y termina con palabras de felicitación y bendición, y son conocidas por su título en latín.
En materia de aborto la encíclica papal juego un papel bastante importante, desde el punto de vista de la fe cristiana y de la iglesia católica, consecuencia el Papa Juan Pablo II, en marzo del 2006 emitió una Encíclica papal en relación al tema del aborto, en la misma refleja lo siguiente.
El 25 de marzo, día de la Solemnidad de la Anunciación, se ha dado a conocer el contenido de la más reciente encíclica de S.S. Juan Pablo II: Evangelium Vitae ("El Evangelio de la Vida").
Resumen.
4. Una defensa contra todas las amenazas a la vida humana.
La Encíclica no se limita a defender la vida contra el aborto y la eutanasia:
-
Con respecto a la pena de muerte dice: "La medida y la calidad de la pena deben ser valoradas y decididas atentamente sin que se deba llegar a la medida extrema de la eliminación del reo, salvo en casos de absoluta necesidad, es decir, cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo. Hoy, sin embargo, gracias a la organización cada vez más adecuada de la institución penal, estos casos son ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes" (56).
-
Con respecto a las personas inocentes dice: "Confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral" (57).
-
Con respecto al aborto dice: "Ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas: el aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento"
Todos están llamados a una mayor responsabilidad en la protección de la vida humana:
-
Las madres y los padres.
-
La familia y las amistades.
-
Los doctores y las enfermeras.
-
Los legisladores.
-
Las instituciones internacionales.
Dice el Santo Padre: "Declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la Palabra de Dios".
Con respecto a los embriones humanos dice: "El uso de embriones o fetos humanos como objeto de experimentación constituye un delito en consideración a su dignidad de seres humanos, que tienen derecho al mismo respeto debido al niño ya nacido y a toda persona" (63).
Con respecto a la eutanasia dice: Por eutanasia se "debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor" "Confirmo que la eutanasia es una grave violación de la Ley de Dios, en cuanto eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana"
5. La ley de Dios está por encima de las leyes de los hombres:
"Es cierto que en la historia se han cometido crímenes en nombre de la verdad. Pero crímenes no menos graves y radicales se han cometido y se siguen cometiendo también en nombre del relativismo ético. Cuando una mayoría parlamentaria o social decreta la legitimidad de la eliminación de la vida aún no nacida, inclusive con ciertas condiciones, ¿acaso no adopta una decisión tiránica respecto al ser humano más débil e indefenso"?
Causas de exoneración en el aborto
Para nuestro Código Penal, estas causas solo responden cuando se practique el aborto terapéutico, es decir para salvar la vida de la madre o cuando el feto debido a diversos diagnósticos clínicos sea incapaz de vivir. En este caso el art 433 en su último parágrafo señala lo siguiente:
"No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta"
A la vista está como única causa de exoneración penal en materia de aborto, aquel que se practique como medio indispensable para salvar la vida dela madre y siempre y cuando lo realice un facultativo.
Ahora bien, en el desarrollo del feto, suelen ocurrir causas clínicas (enfermedades) que provoquen la práctica del aborto veamos las mas comunes:
Hiperémesis gravídica: Es la denominación dada a la excesiva frecuencia de vómitos durante el embarazo, que suele presentarse en casi las dos terceras partes de los embarazos durante entre el mes y medio y el tercer mes.
Aquí, el aborto es una medida desatinada aún desde el punto de vista técnico. Esta enfermedad se presenta en los primeros meses de embarazo por lo cual habría que interrumpirlo antes de la viabilidad del feto, con todo lo que esto trae aparejado.
Placenta previa: Se trata de la implantación de la placenta en el sector más bajo de la pared uterina, dentro de la zona de dilatación o cerca de ella cubriendo el cuello del útero en grado total o parcial en algunos casos.
Después de la viabilidad es lícito vaciar el útero si los tocólogos lo consideran conveniente para beneficio de la madre e hijo. A veces, sin embargo, la hemorragia sobreviene antes de la viabilidad y, en este caso, algunos indican de inmediato el aborto, pero esto no está de acuerdo con el recto orden de la moralidad.
Mola hidatídica: es el nombre que se le da a un conglomerado de vesículas en forma de un racimo de uvas que se produce como lesión del tejido y consiste en una proliferación desordenada de dicho epitelio coriónico.
Se sugiere introducir algunas apreciaciones éticas. Si la mola ha avanzado hasta tal punto que es incompatible con la existencia de un feto viviente, entonces es legrado la histerotomía y hasta la histerectomía podrían ser indicadas médicamente, sin que existan objeciones éticas. Pero si el útero aún cuando fuese probablemente, pudiese contener un feto vivo, el tratamiento expectante debe continuarse hasta que se pueda diagnosticar con certeza la mola y el feto pueda ser extraído.
Pero si el peligro de muerte de la madre llegase a ser inminente se podría por el principio de doble efecto, aplicar el medio más indicado para extirpar la mola, ya que el feto no tiene posibilidad alguna de sobrevivir. En la actualidad esta incertidumbre ha sido superada por la ecografía. Pero, donde no se cuenta con un ecógrafo, se ha de proceder como se señalo.
Enfermedades cardíacas: Cuando se trata de una enfermedad de las válvulas, como el caso de la estenosis mitral (estrechez de la válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, la cual más frecuentemente presenta complicaciones (incluso fue motivo para desaconsejar el matrimonio), fundamentalmente disnea (falta de aire), con tratamiento médico correcto es controlada en más de un 95 % de los casos y no constituye motivo para interrumpir el embarazo. En los casos muy raros de edema agudo de pulmón, refractario al tratamiento convencional, se puede realizar cirugía de circulación extracorpórea, con un riesgo de mortalidad fetal de un 30 % y materna mucho menor (5 a 10%), bastante similar al existente sin embarazo.
En cuanto a las enfermedades congénitas (las que se traen desde el nacimiento), como la comunicación interauricular, interventricular y conducto arterioso permeable, no suelen presentar complicaciones; por lo tanto la indicación de aborto en estos casos es simplemente una insensatéz técnica.
Enfermedades pulmonares: Otras de las tantas fantasías divulgadas es que el tumor de ovario, el carcinoma de mama o el carcinoma del cuello del útero son indicaciones terapéuticas insoslayables de aborto. De un modo general puede afirmarse que, en base a estadísticas, se ha demostrado como, durante el embarazo esos tumores suspenden su desarrollo. En todo caso no es absolutamente necesario recurrir al aborto existiendo otras posibilidades quirúrgicas que es menester ensayar.
Otras: Los tratadistas objetivamente reconocen que ni en los casos de esclerosis múltiple, miastenia grave, lupus eritematoso, nefropatías, tuberculosis (aquí esta contraindicado porque el tiempo de gestación permite la acción del tratamiento específico evitando las complicaciones posteriores al término de la misma, o sea, la diseminación de la infección por descompresión del diafragma), sarcoidosis, leucemia grave, enfermedades metabólicas, es necesario indicar el aborto.
El aborto profiláctico
En la antigüedad la realización de abortos era un método generalizado para el control de natalidad. Después fue restringido o prohibido por la mayoría de las religiones, pero no se consideró una acción ilegal hasta el siglo XIX. El aborto se prohibió para proteger a las mujeres de intervenciones quirúrgicas que, en aquella época, no estaban exentas de riesgo; la única situación en la que estaba permitida su práctica era cuando peligraba la vida de la madre. En ocasiones también se permitía el aborto cuando había riesgos para la salud materna.
También llamado profiláctico, suele ser aconsejado o indicado medicamente cuando el embarazo presenta un grave peligro futuro para la vida de la madre; recibe también el nombre de indicación vital cuando ese peligro es directo o inmediato.
Las llamadas indicaciones médicas en general responden, a veces, a situaciones críticas, difíciles y ciertamente complejas. Aun así hoy en día se estipula su práctica justificándola en los siguiente casos.
-
para salvar la vida de la madre, cuando la continuación del embarazo o el parto significan un riesgo grave para su vida;
-
para salvar la salud física o mental de la madre, cuando éstas están amenazadas por el embarazo o por el parto;
-
para evitar el nacimiento de un niño con una enfermedad congénita o genética grave que es fatal o que le condena a padecimientos o discapacidades muy graves, o
-
para reducir el número de fetos en embarazos múltiples hasta un número que haga el riesgo aceptable.
Para la Organización Mundial de la Salud, este tipo de aborto debe estar autorizado por la legislación de cada país, con el fin de evitar las miles de muertes de personas producidas anualmente: "Aborto legal para no morir". Los objetores aducen que no es ético sacrificar a unos para salvar a otros.
12. ¿Cuántos bienes jurídicos se tutelan en materia del aborto?
-
La familia.
-
El concebido.
-
La madre.
-
El acerbo patrimonial.
-
La herencia.
13. ¿Hay premeditación o alevosía en el aborto profiláctico?
En nuestro Código Penal, en su artículo 77 en su numeral 1, nos hace mención que hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobre seguro, es decir hay cautela para asegurar la comisión de un delito. Al entrelazar lo antes expuesto y contrastarlo con el aborto profiláctico que como lo mencionamos anteriormente es el practico he indicado medicamente cuando el embarazo presenta un grave peligro futuro para la vida de la madre, se puede decir con toda seguridad que en este tipo de aborto no existe alevosía, ya que la madre esta informada sobre el mismo, o en us defecto su familiares, no se realiza a tracion y se practica para salvaguardar la propia vida de ella. Asi mismo lo tipifica el articulo 433 en su último parágrafo
La premeditación en este caso pudiemos decirla que existiría, ya que previo a los estudios médicos que resultasen evidente el riesgo de la vida de la madre, se plantea practica el aborto para salvaguardar la vida de la parturienta.
Conclusión
Si alguien suprime esa vida no hay la menor duda de que ha matado un determinado, insustituible, único e irrepetible ser humano. Eso se llama abortar.
La palabra abortar lleva implícita la palabra vida. Por eso, el aborto provocado es un crimen: es matar a un inocente indefenso que no puede emplear la fuerza, aunque sí "grita" pero es inútil porque no se le escucha; y, aunque la ciencia habla por él demostrando su sufrimiento, da igual, "hay razones muy importantes, y que tenemos que entender, para abortar".
Aunque la ciencia y la religión se vean encontradas en materia de aborto por lo antes expuesto, creemos que ambas han dado su gran aporte para que el aborto provocado disminuya su práctica en el mundo. El derecho ha jugado un papel importantísimo en nuestras sociedades, en Venezuela ha servido para sancionar la inhuma y delictual práctica del aborto provocado. Lo que si es cierto que mientras muchas legislaciones debaten si asumir más tipos de abortos dentro de su códigos, cada día siguen practicándose impunemente abortos y por ende acabando con vidas inocente por la insolencia conciencia humana.
En fin debemos centrarnos en conjunto con la ciencia, la religión y el derecho en fortalecer los mecanismos que permitan en primer lugar garantizar el derecho a al vida de los abortados y en segundo lugar de hacer más eficiente y eficaces de los mecanismos jurídicos para castigar a quienes lo practiquen ( provocado) sean los motivos que sean
Bibliografía
-
1. ETCHEBERRY, ALFREDO: Derecho Penal Tomo III, Editorial Jurídica del año 1998.
-
2. GRISOLIA, BUSTOS Y POLITOFF: Derecho Penal . Parte Especial.
-
3. CABANELLAS, GUILLERMO: El Aborto, Editorial Atalaya del año 1945.
-
4. CAMAÑO ROSA, ANTONIO: Aborto, Bibliografía Uruguaya del año 1958.
-
5. SILVA SILVA, HERNAN: Medicina Legal y Psiquiátrica Forense, Tomo 1, Editorial Jurídica .
-
6. MEDINA ROJAS, ROXANA: Aborto. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.
-
7. BLASQUEZ, NICETO: La Dictadura del Aborto, Biblioteca de Autores Cristianos de Ética, S.A. Madrid 1978.
-
8. IRURETA GOYENA, J.: Delito de Aborto.
-
9. JUAN PABLO II: Evangelium Vitae, Carta encíclica sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana, Editorial San Pablo del año 1995.
-
10. Codigo Penal Venezolano vigente.
-
11. LOPNA Vigente.
-
12. Enciclopedia Encarta 2008. Todos los derechos reservados.
Circuito Judicial Penal del Estado Sucre Extensión Carúpano Juzgado Primero de Control Sección Penal de Adolescentes Carúpano, 10 de Marzo de 2009
198º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL: RP11-D-2009-000060
ASUNTO: RP11-D-2009-000060
Celebrada la Audiencia Oral y Reservada para oír a la adolescente OMISSIS, conforme a lo previsto en los artículos 542 y 654 Literal "F" de La Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes, en donde la ABG. MORAIMA GOYO MARTÍNEZ, en su condición de Fiscal Sexta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, solicitó en contra de la prenombrada adolescente se decretase la Aprehensión en Flagrancia, así como la continuación del Procedimiento Ordinario en el presente asunto y por último se acordare Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad conforme a lo establecido en el artículo 582 Literal "C" de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y solicitó copias simples del acta, por estimarla incursa en la comisión del delito de ABORTO PROVOCADO, previsto y sancionado en el artículo 340 del Código Penal Vigente, en perjuicio del NO NACIDO. La Representante del Ministerio Público, acompañó a efecto videndi las actuaciones emanadas del Instituto Autónomo de Policía del Estado Sucre, Región Policial N° 03, del Destacamento Policial N° 31, con sede en esta ciudad, que determinan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjeron los hechos en contra de la mencionada adolescente, y cuyo delito presuntamente fue cometido en fecha 05-03-2009, aproximadamente a las 3:00 horas de la tarde, según actas de Investigación Policial, de fecha 05-03-2009, suscrita por el funcionario Wilians Tejada, adscrito al Destacamento Policial Nº 31, de la Región Policial Nº 03, con sede en esta ciudad, en la cual deja constancia de las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en que se produjeron los hechos y mediante la cual señala a la adolescente, como la persona traslada en la unidad L-76 de Protección Civil desde el Centro de Diagnóstico de Playa Grande Parroquia Bolívar, Municipio Bermúdez del Estado Sucre hasta el Hospital General de esta ciudad, a la adolescente Marianis Del Valle Noriega, en virtud de que presuntamente se había provocado un aborto, (Cursante al folio 03). La adolescente OMISSIS, debidamente informada sobre el hecho punible que se le imputa, así como del Precepto Constitucional establecido en el artículo 49, numeral 5°, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con lo establecido en el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestó su deseo de declarar, y en consecuencia señaló:"yo me caí, estaba lavando la casa y comencé a sangrar, boté pelotas, no sabía que estaba embarazada, no tengo pareja me deje de él. La Defensora Pública, por su parte no se opuso a la medida cautelar Sustitutiva de Libertad, planteada por la Representante del Ministerio Público y solicitó copias simples del acta. Intervino el Juez: De la revisión de las actuaciones que conforman la presente causa; este Juzgador llega a la convicción que efectivamente estamos en presencia del delito precalificado por la Vindicta Pública, de ABORTO PROVOCADO, puesto que la acción penal no se encuentra evidentemente prescrita ya que, el procedimiento que originó la aprehensión flagrante de la adolescente imputada, ocurrió como consecuencia del Procedimiento Policial de fecha 05-03-2009, el cual se le atribuye a la imputada, conforme a los siguientes argumentos: ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 05-03-2009, arriba citada suscrita por el funcionario policial Wilians Tejada adscrito al Destacamento Policial Nº 31, de la Región Policial N° 03, con sede en esta ciudad, así como también con el cursante al folio (04) del referido asunto; ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 05-03-2009, suscrita por el funcionario Luiver Fermín, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Estadal Carúpano, en la cual deja constancia del recibo de las actuaciones contentivas del procedimiento realizado por el funcionario Wilians Tejada, adscrito al Comando de Policía de esta ciudad, contentivas del procedimiento de investigación en contra de la adolescente Omissis, por el delito de Aborto Provocado, hecho ocurrido el día 04 de Marzo de 2009, en horas de la tarde. Sector Comunidad Central, calle Principal casa S/N, Playa Grande Municipio Bermúdez del Estado Sucre, (Cursante al folio 06). Este Juzgador considera, que emergen suficientes elementos de convicción para presumir que la adolescente presuntamente participó en la comisión del delito de ABORTO PROVOCADO, previsto y sancionado en el artículo 340 del Código Penal Vigente, en perjuicio del NO NACIDO, al concatenar las actas citadas anteriormente con la declaración rendida por la propia imputada. Todo lo anterior hace presumir como ciertas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos punibles denunciados; el sitio donde ocurrió el hecho investigado, la hora aproximada; por lo cual resulta jurídicamente aplicable al caso estudiado DECRETAR LA APREHENSIÓN DEL DELITO EN FLAGRANCIA de la adolescente, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección de Niño, Niñas y Adolescentes, y la continuación del mismo por el Procedimiento Ordinario a solicitud del Ministerio Público y decretar MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, contenida en el artículo 582, Literal "C" de la Ley Especial. Y así se decide.
DISPOSITIVA En consecuencia este Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescente, del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre Extensión Carúpano, Administrando Justicia, en Nombre de La Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de La ley, Declara: PRIMERO: con Lugar, la calificación del delito en Flagrancia y la Continuación del procedimiento por vía Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el articuelo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el 557 de la Ley Orgánica Para La Protección del Niño y el Adolescente. SEGUNDO: Decreta La Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad a la adolescente OMISSIS; con la obligación de presentarse cada 8 días por el lapso de dos (02) Meses, por ante la oficina de Alguacilazgo de esta sede judicial, conforme a lo establecido en el artículo 582, literal C de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; esto con la finalidad de que el Ministerio Público, pueda continuar con las investigaciones y presentar su acto conclusivo. Se dejó expresa constancia que para el momento del acto la Adolescente se encontraba recluida en el Hospital Santos Aníbal Dominicci, de esta ciudad para la realización del correspondiente curetaje.
El Juez Titular Primero De Control
SERGIO SÁNCHEZ DÍAZ
La Secretaria Judicial
Abg. JENNYS MATA HIDALGO
EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DESDE UN
PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL
César Higa Silva
Introducción
El derecho a la presunción de inocencia es uno de los derechos fundamentales sobre
los cuales se construye el derecho sancionador tanto en su vertiente en el Derecho
Penal como en el Derecho Administrativo Sancionador. Este derecho tiene como
objeto garantizar que sólo los culpables sean sancionados y ningún inocente sea
castigado.
Sin embargo, en la realidad, el derecho a la presunción de inocencia ha sido
frecuentemente vulnerado. Así, por ejemplo, en la década de los 90, producto de la
violencia interna que vivía el país, muchas personas fueron condenadas sin que exista
prueba fehaciente de su culpabilidad o su responsabilidad en los hechos esté
demostrada más allá de toda duda razonable. La sociedad prefirió privilegiar la
seguridad. Años después, cuando la violencia terrorista disminuyó, se revisaron varios
procesos vía una comisión de indultos1
, liberándose a muchos inocentes, o si se quiere
a muchas personas cuya participación en actos terroristas no estuvo demostrada más
allá de toda duda razonable. Estos excesos se justificaron en nombre de la seguridad
y la paz. Se nos puso ante una (falsa) disyuntiva, había que rebajar las garantías
procesales si se quería acabar contra el terrorismo.
La situación actual ha mejorado en algo, pero no lo suficiente. Si una persona es
investigada por un delito ya se cierne sobre él un halo de culpabilidad, y si su caso es
ventilado ante la prensa, él va a tener que demostrar su inocencia si es que no quiere
sufrir el estigma que significa ser acusado de un delito. Esto es lo contrario a lo que
garantiza la Constitución, toda vez que es el órgano acusador el encargado de
demostrar su inocencia. El acusado tiene incluso el derecho a guardar silencio y no a
colaborar con la investigación. Mas, si no quiere ser estigmatizado por la sociedad va
a tener que demostrar su inocencia, lo cual incluso puede constituir la prueba
diabólica: ¿cómo demuestro que no he cometido un delito?
Esto nos permite apreciar que si bien el reconocimiento del derecho a la presunción de
inocencia es un derecho fundamental para la protección de la libertad de las personas,
el goce efectivo de este derecho sólo se dará dentro de un sistema de justicia
orientado a minimizar el error de condenar a un inocente, y donde cada actor del
sistema tenga en cuenta ese objetivo (policías, fiscales, jueces, abogados, entre
otros).
En este artículo sólo nos hemos propuesto a analizar el derecho constitucional a la
presunción de inocencia y sus repercusiones sobre la carga y el estándar de prueba
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
1
Al respecto, ver Defensoría del Pueblo. La labor de la Comisión Ad – hoc a favor de los inocentes en prisión.
Logros y perspectivas. Lima, agosto del 2000. necesario para condenar a una persona por la comisión de un delito o infracción. Para
efectos de desarrollar este análisis se seguirá el siguiente esquema:
1. Finalidad del proceso sancionador y su relación con el derecho a la presunción
de inocencia
2. Definición del derecho a la presunción de inocencia
3. Justificación del derecho
4. Situaciones jurídicas concretas que se derivan del derecho a la presunción de
inocencia
4.1. Derecho a que la carga de la prueba recaiga en el acusador
4.2. Derecho a que la acusación se encuentre probada más allá de toda
duda razonable.
1. La finalidad del proceso sancionador y su relación con el derecho a la
presunción de inocencia
La finalidad de los procesos penales y, en general, sancionadores consiste en
determinar si al acusado le corresponde la sanción que el órgano acusador exige que
se le imponga por haber cometido una infracción. Como presupuesto a la imposición
de la sanción, el Juez debe determinar si el acusado cometió, o no, la infracción que
se le imputa. El mecanismo institucional que han creado los ordenamientos jurídicos
para determinar si una persona cometió una infracción es el proceso, en el cual se
realizarán una serie de actos y actividades que permitirán determinar si el acusado es
responsable de los hechos que se le imputan.
Si bien el proceso sancionador tiene como objetivo determinar si el acusado cometió, o
no, la infracción que se le imputa, las reglas que regirán el proceso deben respetar los
derechos del acusado, en especial, el derecho a la presunción de inocencia hasta que
no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad en la infracción
que se le imputa.
El derecho a la presunción de inocencia (en adelante, DPI) es un derecho complejo
que abarca una serie de posiciones jurídicas básicas que funcionan como límites a
cualquier actuación que puedan efectuar los órganos estatales, ya sea pare regular el
proceso penal o en el funcionamiento mismo de un proceso. Antes de ingresar a
determinar cuáles son el conjunto de posiciones jurídicas básicas que integran el DPI,
estudiaremos cuál es el fundamento de este derecho, toda vez que ello nos permitirá,
posteriormente, deducir las posiciones jurídicas básicas antes señaladas.
Fundamento del DPI.
El DPI tiene como objetivo que ninguna persona inocente debe ser sancionada, lo cual
se funda en el principio de dignidad del ser humano. El principio de dignidad (PDIG) es
un principio que sirve como criterio rector acerca de cómo deben ser tratados los seres
humanos por ser tales. Uno de las características de este principio es que las
personas deben ser tratadas de acuerdo a las decisiones, intenciones o declaraciones
de voluntad2 que hayan tomado en su vida. Las personas sólo deberían ser
merecedoras de un beneficio o un perjuicio en virtud de sus decisiones o actos, más
aun, en el caso de la imposición de sanciones donde el Estado le privará de su libertad
u otro derecho fundamental por la comisión de una infracción.
2 NINO, Carlos Santiago. Ética y derechos humanos. Buenos Aires: Astrea, 2da edición, 1989, p. 287. En virtud a lo anterior, sólo se debe castigar a una persona cuando ésta haya
cometido una infracción, porque es lo que le correspondería por los actos que ha
realizado. El mecanismo institucional para determinar si una persona ha cometido la
infracción que se le imputa es el proceso, en el cual sólo se podrá condenar al
acusado si efectivamente cometió la infracción imputada. Desde este punto de vista,
se derivaría el estándar probatorio que debe servir como criterio decisorio para
condenar a una persona, que consistiría en que sólo se pueden condenar a una
persona cuando su responsabilidad en los hechos es la única explicación posible de
los hechos del caso. Más adelante desarrollaremos en qué consiste este estándar y
cómo se aplica a los casos concretos.
Cabe señalar que el estándar probatorio de que la acusación se encuentre probada
más allá de toda duda razonable no es pacífico, sino que en ocasiones se plantea que
la seguridad puede justificar el sacrificio de un inocente si es que con ello se puede
condenar a los responsables de un delito.
Suele suceder que ante el incremento de la violencia o de ciertos delitos, la sociedad
pide que se castigue a los presuntos culpables de un delito, así las pruebas no
demuestren la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Se diría que
ese es el precio que hay que pagar por la seguridad. La vida o seguridad de la
población justifica el error que se puede cometer sancionando a un inocente. Algo de
esto se vivió en la época del terrorismo en la década de los 90, período en el cual se
condenó a mucha gente inocente, lo cual fue justificado por la inseguridad que vivía el
país en ese momento. Ante la duda, era mejor condenar a un acusado por terrorismo,
que absolverlo; así ello signifique la condena de inocentes, pues de ese modo se
salvarían la vida de otros inocentes. Sin embargo, este razonamiento vulnera el
principio de inviolabilidad: las personas no pueden ser sacrificadas en aras de un bien
colectivo.
Ese razonamiento se basa, además, en la falacia del falso dilema. O se rebajaba el
estándar de la prueba o no se podrían condenar a los terroristas. Sin embargo, la
lucha contra el crimen no se tiene por qué sustentar rebajando los estándares de
pruebas, sino que se pueden mejorar los mecanismos de investigación de los delitos,
se puede otorgar mayores recursos a los órganos encargados de combatir el crimen,
mayores facultades de investigación, entre otros elementos que podrían contribuir a
una más eficaz lucha contra el crimen, sin que ello signifique violentar los derechos de
las personas.
De otro lado, si se sanciona a un inocente, el verdadero delincuente todavía se
encuentra libre, quien podría cometer nuevamente otros delitos. En vez de
garantizarse la seguridad de las personas, sólo se está violentando el derecho de las
personas. Ello, además, supone que no todas las personas son tratadas de acuerdo a
los actos y decisiones que tomaron en un momento determinado. En efecto, si no
estamos seguros de que una persona cometió el delito que se le imputa, no sabemos
si es merecedor de la sanción que se le imputa.
Por ello, el Ministerio Público sólo debe acusar a una persona cuando tiene todas las
pruebas de su responsabilidad en el delito que le imputa, y el Juez sólo debe condenar
al imputado cuando su responsabilidad ha sido demostrada más allá de toda duda
razonable. Desde nuestro punto de vista, el derecho a la presunción de inocencia se sustenta en
la premisa de que sólo las personas que han cometido una infracción deben ser
sancionadas. La cuestión estará en cómo sabemos si el acusado es, o no, culpable de
la infracción que se le imputa. Eso lo veremos más adelante.
2. Determinación de las posiciones jurídicas contenidas en el derecho a la
presunción de inocencia
2.1. ¿En qué consiste la presunción de inocencia?
El literal e) del numeral 23 del artículo 2 de la Constitución Política establece que toda
persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su
responsabilidad. De este texto se puede extraer la siguiente norma:
N1: Si un Juez no ha declarado la responsabilidad de una persona de la
infracción que se le imputa (no p), entonces ésta es considerada inocente (q);
La norma N1 contiene explícitamente una regla sobre cómo debe ser tratado el
imputado por una infracción mientras no se declare su responsabilidad: inocente, esto
es, como si no hubiera efectuado la infracción que se le imputa. N1 también establece
implícitamente que un Juez es el competente para declarar la responsabilidad de una
persona, lo cual debe ser concordado con lo establecido en el numeral 10 del artículo
139 de la Constitución, que establece el principio de no ser penado sin proceso
judicial.
Ahora bien, ¿es correcto considerar a una persona inocente mientras no se pruebe el
delito que se le imputa? Desde un punto de vista lógico, no. El hecho que no se haya
probado que una persona cometió el delito que se le imputa no significa que
efectivamente no lo haya cometido por las siguientes razones:
(i) El proceso tiene como objeto probar que el acusado es responsable de los
delitos que se le acusa en función a la evidencia existente en el proceso. El
proceso no tiene como objeto probar la inocencia del acusado sobre los delitos
imputados. Además, esto último podría resultar, en muchos casos, o imposible
o de muy difícil probanza, porque constituye la probanza de un hecho negativo:
¿Cómo pruebo que no he cometido el delito que me imputan?
(ii) La probanza de la responsabilidad del acusado se tiene que realizar dentro de
ciertos límites impuestos por el ordenamiento, motivo por el cual si una prueba
no ha sido producida, admitida o actuada de acuerdo a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico, ésta no se tendrá por válida. Por ello, pueden existir
medios probatorios que demuestren la responsabilidad del acusado; sin
embargo, al no ser válidas, no podrá ser utilizada para condenar al acusado.
(iii) El estándar de prueba exigido es el que la acusación se demuestre más allá de
toda duda razonable, lo cual significa que, en ciertos casos, si la hipótesis de la
defensa es razonable, no se podrá condenar al acusado, pese a que la
hipótesis de la acusación sea más creíble.
Desde un punto lógico, resulta más preciso afirmar que el derecho a la presunción de
inocencia consiste en que no se tratará como culpable a una persona mientras no se
demuestre su responsabilidad en la comisión de los hechos imputados.
Si lo anterior es cierto, ¿por qué se considera al acusado como inocente en vez de no
culpable? Ello se debería al estigma o perjuicio que tiene en la reputación e imagen de las personas el ser sometido a un proceso penal. En efecto, a la sociedad no sólo le
interesa tratar como no culpables a las personas, sino que también su reputación no
se vea mellada. Debido al estigma que tiene el ser acusado por un delito, y las
consecuencias que tiene en la vida del imputado, la sociedad prefiere tratar como
inocentes a las personas, al menos jurídicamente, sin dejar atisbo alguno sobre su
responsabilidad de los hechos que le imputaron, así no estemos seguros de que no
han cometido el delito.
Si ello es así, el ordenamiento debería plantear algunas limitaciones para que la
investigación de un delito se mantenga en reserva hasta la etapa de la acusación, a
efectos de no perjudicar ilícitamente la reputación de una persona frente a la sociedad.
De esta manera, se puede aminorar en cierta medida la condena social de una
persona antes del debido proceso, la cual puede tener graves repercusiones en la
reputación, autoestima y condena social de los acusados.
2.2. Efectos procesales de la presunción de inocencia
Tal como se ha visto, un Juez sólo puede condenar a una persona luego de un
proceso judicial. Y para que haya un proceso judicial es necesario que existan dos
partes: una, el acusador; y la otra, el acusado.
Del texto del literal e) del numeral 23 del artículo 2 de la Constitución Política se puede
deducir que el acusador tiene la carga de probar que el acusado es culpable del hecho
que se le imputa.
Además, éste tiene que demostrar que su hipótesis es la única explicación posible de
los hechos del caso. Ello, a efectos de no vulnerar el principio de dignidad recogido en
el artículo 1 de la Constitución que, como hemos visto, dispone que cada persona
debe ser tratada por el Estado en función a sus actos e intenciones. Si ello es así,
entonces no podemos castigar a una persona si es que tenemos duda de que ella ha
cometido el acto que se le imputa. Esta es una concepción aceptada en nuestro
ordenamiento como veremos a continuación.
A nivel legislativo, el artículo II del Código Procesal Penal establece que toda persona
imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser
tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su
responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos
se requiere de una suficiente actividad de cargo, obtenida y actuada con las debidas
garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad debe resolverse a
favor del imputado.3
3 Con relación al derecho a la presunción de inocencia, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos establece lo siguiente:
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
En la segunda parte del artículo 8.2 antes señalado se establece qué requisitos mínimos debe cumplir el proceso para
condenar a una persona.
El texto constitucional peruano tiene una mejor redacción que el texto del artículo 8.2, toda vez que la responsabilidad
del acusado sólo se determinará en un proceso con todas las garantías establecidas en el ordenamiento para el
ejercicio de su derecho de defensa. Sin embargo, debe resaltarse la vinculación que este establece la segunda parte
de este artículo con las garantías procesales que se deben cumplir para condenar a una persona. Según Perfecto Andrés Ibañez4
, el derecho a la presunción de inocencia es una regla5
que garantiza lo siguiente:
(i) El tratamiento que debe recibir el acusado durante el proceso, esto significa
que el acusado debe ser tratado como inocente sin que pueda imponérsele
algún tipo de medida que afecte esa condición hasta que el Juez declare su
culpabilidad respecto de los hechos imputados; y,
(ii) Las reglas probatorias que deben seguirse en un proceso para determinar
cuando una persona puede ser considerada como culpable del delito que se le
imputa, lo cual significa que el Juez sólo podrá condenar al imputado cuando la
acusación ha sido demostrada más allá de toda duda razonable.
Por su parte, Mercedes Fernández López señala que la presunción de inocencia
encuentra las siguientes formas de expresión en el proceso penal6
:
(i) la presunción de inocencia actúa como criterio o principio informador del
proceso penal de corte liberal;
(ii) el tratamiento que debe recibir el imputado durante el procedimiento;
(iii) la presunción de inocencia constituye una importante regla con efectos en el
ámbito de la prueba y, desde este último punto de vista, si bien se suele
estudiar conjuntamente, la presunción de inocencia desempeña dos
importantes funciones que serán analizadas de forma separada:
(iii.1.) exige la presencia de ciertos requisitos en la actividad probatoria para
que ésta pueda servir de base a una sentencia condenatoria (función de regla
probatoria) y,
(iii.2) actúa como criterio decisorio en los casos de incertidumbre acerca de la
quaestio facti (función de regla de juicio).
Juan Igartúa Salaverria señala que la presunción de inocencia cumple las siguientes
funciones en el proceso penal7
:
4 Con relación al derecho a la presunción de inocencia, Perfecto Andrés Ibañez señala lo siguiente:
(…) la presunción de inocencia es regla de tratamiento del imputado y regla de juicio.
(…)
Por tanto, como regla de tratamiento del imputado, el principio de presunción de inocencia
proscribe cualquier forma de anticipación de la pena; (…). Como regla de juicio, impone la
asunción de las pautas operativas propias de la adquisición racional de conocimiento y de
la argumentación racional, por parte del investigador policial y procesal y del juez. Y,
asimismo, precisa exigencias en materia de estatuto profesional de todos estos
operadores.
(la negrita es agregada)
Al respecto, ver su libro: Justicia penal, derechos y garantías. Lima: Palestra – Temis, 2007, p. 116.
5 En rigor, el derecho a la presunción de inocencia no es una presunción, por cuanto el acusado ingresa al proceso con
la calificación de inocente, sin que él haya tenido que probar algún tipo de hecho para obtener dicha declaración
provisional.
Ver: Código Procesal Civil; Artículo 277.- Presunción.- Es el razonamiento lógico-crítico que a partir de uno o más
hechos indicadores lleva al Juez a la certeza del hecho investigado.
6
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mercedes. Prueba y presunción de inocencia. Madrid: Iustel, 2005, p. 118.
7
IGARTÚA SALAVERRÍA, Juan. El caso Marey. Presunción de inocencia y votos particulares. Madrid: Trotta S.A.,
1999, p. 17. .(i) para asignar la carga de la prueba (al acusador corresponde probar la
culpabilidad del acusado); y,
(ii) para fijar el quantum de la prueba (la culpabilidad ha de quedar
probada más allá de toda duda razonable).
De acuerdo a lo señalado, el derecho a la presunción de inocencia abarca las
siguientes posiciones jurídicas concretas8
:
(i) El derecho a que la carga de la prueba recaiga en el acusador; y,
(ii) El derecho a no ser condenado si es que existe una duda razonable sobre su
responsabilidad en el delito imputado.
2.2.1. El derecho a que la carga recaiga en el acusador
Este derecho consiste en que el acusador tiene que probar cada uno de los elementos
que configuran el delito que se imputa al acusado. Para tal efecto, el denunciante
deberá cumplir, al menos, con lo siguiente:
(i) Señalar cuáles son los hechos que configuran cada uno de los elementos del
delito imputado; y,
(ii) Señalar cuáles son los medios probatorios que acreditan cada uno de los
hechos que configuran cada uno de los elementos del delito imputado;
En el siguiente cuadro se puede observar cuál sería la obligación del fiscal al momento
de formalizar su acusación ante el Juez.
Cuadro 1
Carga de la prueba del acusador
8 En este punto, seguimos a ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: centro de estudios
constitucionales, 1997. Una norma es aquello que expresa un enunciado normativo, mientras que posición sería la
norma individual que se puede formular a partir de la norma universal. Lo importante es que esta distinción nos permite
concretizar cuáles son las propiedades normativas de personas y acciones y las relaciones normativas entre las
personas. En otras palabras, este tipo de normas permite determinar los atributos que deben reunir las personas y las
acciones para su aplicación en un caso concreto. (ver pp. 177 y ss.) Delito de homicidio
Matar a otra persona Dolosamente
X disparó a Y
Medio probatorio que
acredita que x disparó a Y
X, intencionalmente,
disparó a Y
Medio probatorio que acredita
que x, intencionalmente,
disparó a Y
Elementos del delito
de homicidio
Hechos que configurarían el
delito de homicidio
Medios probatorios que
acreditan los hechos que
configuran el delito de
homicidio
El derecho a que recaiga la carga de la prueba en el acusador se sustenta en el
principio de que quién afirma un hecho tiene que probarlo. La mayoría de los delitos
son de acción, hecho que implica un cambio en el mundo. Este tipo de conductas deja
algún tipo de rastro o signo de su ocurrencia en la realidad, que puede ser
descubierto. Por ello, si el fiscal afirma que tal persona ha cometido un delito es
porque ha encontrado suficientes elementos que le permiten efectuar dicha inferencia.
En cambio, exigirle al acusado que demuestre su inocencia constituiría una prueba
diabólica: ¿cómo demuestra que no ha cometido el delito que se le imputa?
Ciertamente, el delincuente tratará de borrar las huellas de su delito, motivo por el cual
las autoridades deberán estar preparadas para lidiar con ese tipo de situaciones. Así,
el Estado puede otorgar mayores recursos para desarrollar mejores técnicas de
investigación e interrogación; medidas de colaboración eficaz; ampliación de los
plazos de prescripción, entre otras medidas. La solución no es rebajar el estándar de
prueba. Y si no existen mayores elementos de quién cometió el delito, la autoridad no
puede imputarle ese delito a cualquier persona.
El derecho a que la carga de la prueba recaiga en el Fiscal tiene como correlato el
derecho al silencio del acusado e incluso a no colaborar con la investigación. Sin
embargo, ello no significa que pueda mentir, obstruir o entorpecer la investigación. Si
realiza estos actos debería ser sancionado por obstrucción a la justicia. En efecto,
para que el Fiscal descubra quién cometió el delito investigado, el sistema debe
sancionar gravemente todo acto que implique la destrucción u obstrucción de la
investigación.
Desde mi punto de vista, la sanción de ese tipo de actos debe ser equivalente al delito
que se investiga. De esta manera, se evitará el investigado sabrá que si destruye
pruebas u obstruye de alguna forma la investigación será sancionado con una sanción,
por lo menos, igual a la que está siendo investigado. Por el contrario, si colabora con
el descubrimiento del delito y sus autores se le debe dar algún tipo de beneficio. Como
bien señala Legrenzi, el sistema no sólo debe buscar la verdad de los hechos, sino también sancionar la falsedad o mentira. Es más este tipo de actos atenta contra la
integridad del sistema9
.
Finalmente, el acusador no puede ser el mismo que resolverá el caso, dado que ello
vulneraría la regla de que se debe tratar como inocente al acusado. En efecto, tal
como hemos señalado, si al imputado se lo debe tener por inocente (o al menos como
no culpable), el acusador no puede tenerlo como tal, dado que él lo ha acusado. Por
ello, debe existir una clara separación entre el órgano que formula la acusación y el
órgano que resuelve. En caso contrario, el proceso se encontraría viciado10
.
2.2.2. El derecho a no ser condenado si es que existe una duda razonable
sobre su responsabilidad en el delito imputado.
Este derecho consiste en que si existen dos historias razonables de los hechos,
entonces no se puede condenar al acusado. Lo que trata de garantizar este derecho
es que no se condene a una persona si es que del análisis de los hechos es posible
razonablemente que el acusado no haya cometido el delito que se le haya cometido.
La carga de la argumentación de la duda razonable se encuentra en el imputado quien
tendrá que sustentar que existe otra hipótesis razonable que puede ser explicada por
los hechos probados en el proceso.
Desde mi punto de vista, este estándar de la prueba se ubica en el análisis de los
hechos probados en el proceso, y no en el análisis de los medios probatorios. En el
caso de las fuentes y los medios probatorios (en adelante, las pruebas) se debe
analizar cada uno de sus atributos a efectos de considerar como probado un hecho.
Una vez determinado qué hechos se encuentran probados, se debe determinar si la
única hipótesis razonable es que el acusado cometió el delito que se le imputa11
.
Un aspecto a determinar es cuándo la nueva hipótesis introducida por el imputado es
razonable. Ello, resulta importante por cuanto si no existen criterios objetivos que
permitan valorar si una hipótesis es o no razonable, el Juez podría, por medio de esta
vía, disminuir el estándar de prueba y condenar a personas cuya historia resultaría
probable. Sin embargo, la doctrina ni la jurisprudencia han establecido criterios
objetivos que permitan dilucidar cuando la hipótesis del acusado es razonable, lo cual
deja en poder del Juez la determinación acerca de cuándo la hipótesis del acusado es
razonable.
9
LEGRENZI, Paolo. Cómo funciona la mente. Madrid: Alianza editorial, 2000, 86 – 104.
10 Al respecto, Perfecto Andrés Ibañez señala lo siguiente:
(…) el proceso penal trata no sólo con culpables, y que únicamente partiendo de una
posición de neutralidad, es decir, de de ausencia de pre-juicios, es posible juzgar de
manera imparcial.
Por tanto, como regla de tratamiento del imputado, el principio de presunción de inocencia
proscribe cualquier forma de anticipación de la pena; (…).
El principio de presunción de inocencia en su dimensión de regla de juicio busca situar a
quienes tienen la responsabilidad de establecer una verdad de hecho en materia penal en
una posición inicial de neutralidad, que es la idónea tanto para quien debe conducir una
investigación de manera objetiva como para el encargado de valorar, en un momento
posterior, la calidad explicativa de la hipótesis que puedan resultar de la misma.
Ver: Justicia penal, derechos y garantías. Lima: Palestra – Temis, 2007, p.116 – 117.
11 Esta situación se presentará en los casos de acusaciones sustentadas mediante prueba indirecta o de indicios. La palabra “razonable” se puede entender de la siguiente manera:
(i) si la defensa logra mostrar algunos vacíos de la hipótesis del acusador,
entonces no se condenará al acusado. Si la hipótesis de la acusación no
logra explicar algunos hechos relevantes para demostrar la culpabilidad del
acusado, entonces no se le podrá condenar; y,
(ii) si la hipótesis del acusador también puede explicar los mismos hechos
probados del caso, entonces no se le podrá condenar.
En otras palabras, la hipótesis del acusador debe explicar todos los hechos relevantes
del caso y debe ser la única que los explique. Si no logra explicar todos los hechos
relevantes o no es la única explicación posible, entonces hay duda razonable.
Esta sería una posible forma de entender la frase “más allá de toda duda razonable”.
Sin perjuicio de ello, a efectos de evitar la arbitrariedad en la aplicación de esa frase,
resultaría importante que la doctrina penal sustantiva y procesal establezca criterios
objetivos que permitan evaluar cuándo la hipótesis introducida por el acusado es, o no,
razonable.
Palabras finales
El derecho a la presunción de inocencia es un derecho fundamental para garantizar la
libertad de las personas. Ninguna persona inocente debe ser condenada, sólo los
culpables. Diría que incluso que ni siquiera una persona inocente debería ser
procesada. El estándar de la prueba para acusar a una persona debe ser aquel de la
tesis verosímil de la comisión del delito, esto es, que si el acusado no se defiende, la
acusación debe ser suficiente para condenarlo. Hacia este estándar debemos apuntar
como sociedad, dado el estigma y perjuicio que causa en las personas ser procesadas
por un delito.
La condena de una persona inocente producirá un daño irreversible en la libertad y
sufrimiento psicológico. No se podrán devolver los años o meses perdidos por una
condena injusta. Tampoco se podrá reparar el daño en la reputación de una persona
condenada injustamente, así el Estado pida perdón después. Por ello, los Jueces sólo
deben condenar a una persona cuando la única hipótesis razonable en el proceso es
que el acusado cometió el delito que se le imputa. En caso contrario, deberá absolver,
sin que valga política de seguridad o lucha contra el crimen que valga.
Finalmente, en el anexo de la presente artículo, se muestra cuál ha sido el
razonamiento que he seguido para fundamentar el derecho a la presunción de
inocencia, así como cuáles son las situaciones jurídicas que garantiza. Cuadro 2
Análisis del derecho a la presunción de inocencia
Presunción de
inocencia
Situaciones
jurídicas
concretas
fundamento
Principio de
inviolabilidad
Principio de
dignidad
Estándar de la
prueba: más allá de
toda duda
razonable
Carga de la prueba
recae en el
acusador
El acusador debe probar cada uno
de los elementos que configuran el
delito
El silencio no debe causar ningún
perjuicio al acusado
Sólo se condena al imputado si la
versión del acusador es la única
versión razonable de los hechos

La sociedad excluyente y las penas exclusivas(Un acercamiento a la realidad sociológico-individual del delito)
El trabajo que se presenta pretende proponer que en la criminalidad incide en cierto grado,
advirtiendo los múltiples factores que favorecen ésta, la exclusión de determinadas personas a lo
interno de la propia sociedad, por una parte, en virtud del aislamiento y su inherente restricción de
las relaciones interpersonales, que afectan al individuo al hacerle indiferente ante los demás, así
como también en lo que toca al socavamiento de la institución familiar, todo ello en razón de la
configuración de las sociedades actuales. Asimismo, se sostiene que la sociedad es excluyente
respecto a los más necesitados, esto es, frente a las clases pobres, que también quedan excluidas del
bienestar colectivo; la educación, la vivienda digna, la salud. La segunda parte del trabajo se refiere
a la exclusividad de las penas, con lo que quiere hacerse referencia a que éstas se aplican
exclusivamente (o preponderantemente), precisamente a los excluidos de la sociedad, agregándose a
ello la preferencia por una pena única, una sanción exclusiva, cual es la privación de la libertad, a
pesar de su severidad y efectos perniciosos.
Palabras clave
Criminalidad, exclusión social, aislamiento, relaciones interpersonales, indiferencia
afectiva, familia, pobreza y delito, penas, privación de libertad, poder económico, poder político,
sociedad excluyente, exclusividad de las penas.
La sociedad excluyente y las penas exclusivas
(Un acercamiento a la realidad sociológico-individual del delito)
Alejandro J. Rodríguez Morales1
“Responsabilizar al individuo y no a la sociedad de
los hechos violentos, resulta menos comprometedor
pero también impide poder prevenirlos porque
no hay conexión con la realidad”.
Rosa del Olmo
Antes de entrar al análisis central del presente trabajo quiere aprovecharse la
oportunidad para rendir humilde homenaje a la memoria de Rosa del Olmo, socióloga
y criminóloga venezolana que puso en alto el nombre de Venezuela en el firmamento
jurídico-penal y criminológico internacional. Con ello, pues, quiere recordarse el gran
legado que esta autora ha dejado para las ciencias penales y criminológicas.
Aislamiento y relaciones interpersonales
Es un fenómeno de los tiempos que corren el que las relaciones interpersonales sean
cada vez más pobres y menos numerosas y sustanciales (incluso ha llegado a hablarse de
“contactos anónimos”2), ello debido a un progresivo aislamiento de la persona con respecto
a los otros; el ser humano parece cada día estar más alejado de su ser relacionado, de su
sociabilidad, lo que ocasiona una serie de consecuencias ciertamente nefastas en todos los
ámbitos, entre ellos, en el campo de las ciencias penales y criminológicas, al cual se hará
referencia en el presente trabajo.
Sin embargo, hay que precisar que tal aislamiento progresivo de la persona no se
debe al azar ni a que las nuevas generaciones sean una especie de “ermitaños” del mundo
moderno, sino que el mismo se debe o ha sido determinado en gran medida por la misma
dinámica de la sociedad y de las relaciones interpersonales, ciertamente más difíciles cada
día por una diversidad de causas que originan obstáculos o barreras en las mismas.
En efecto, en este sentido basta observar la estructuración de las sociedades de hoy
para notar que las personas que se encuentran inmersas en ellas llevan una vida bastante
agitada, en la que no hay mucho tiempo más que para realizar las mínimas actividades
laborales y de subsistencia; piénsese, por ejemplo, en el surgimiento de las cadenas de
comida rápida, creadas precisamente por la exigencia de emplear un menor tiempo para
comer. La sociedad de hoy, entonces, puede ser caracterizada sin temor a equivocarse como
efervescente e intranquila. Se hace referencia aquí, y esto debe ser aclarado en el presente
trabajo, a la vida en las grandes ciudades, pues la situación se presenta distinta en medios
1 Abogado. Profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas,
Venezuela). Miembro de la American Society of Criminology. Miembro de VICSO (Grupo de Estudios sobre
la Violencia y el Control Social).
2 Así, JAKOBS, Günther. La ciencia del Derecho penal ante las exigencias del presente. Págs. 10 y
siguientes. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia. 2000.
rurales (aunque no muy alejada de esa realidad) o pueblos pequeños y apartados, a los que
no se hará mención en este estudio.
Este progresivo aislamiento de las personas al que se ha venido haciendo referencia
hace que éstas vean limitada su capacidad de relacionarse con las demás personas, con lo
que se va soslayando progresivamente el interés por la convivencia social y por obtener el
bien común, poniéndose en su lugar el propio bien.
Además de esa inversión entre bien común y propio bien, una sociedad en la que a
nadie le interesa nadie (por decirlo con una frase y sin ánimos de generalizar), esto es, en la
que sólo cuenta lo que afecte directamente a la persona y no otra cosa, en virtud de la
dinámica y la agitación inherente a la misma, propicia ciertamente, o facilita de alguna
manera, la comisión de delitos.
Así, es claro que si las personas prefieren el bien propio al bien común y la sociedad
en la que se manejan representa tal esquema, es comprensible que proliferen los delitos,
siendo que estos son, en palabras de CARNELLUTI, la expresión del egoísmo del
individuo3 (bien propio en detrimento del bien común), pues ya a quien comete el delito le
parecerá carente de cualquier valor aquella reflexión que hacía KANT, según la cual “si
robas a otro, te robas a ti mismo”4, en tanto se pone en juego el orden social y la seguridad
jurídica necesaria para la convivencia en armonía. De manera que ya no es un motivo para
no delinquir el interiorizar (o aprehender) que delinquiendo se daña no sólo a la víctima
sino también a la sociedad toda, pues careciendo de valía el bien común, sólo queda
ensalzar el bien propio o particular aunque con ello se cometa un delito.
No resulta extraña en esta sociedad del aislamiento y de las relaciones anónimas, la
indolencia por el otro, en un doble sentido; en tanto de manera directa, realizando un acto
delictivo en su contra, lesionando así su derecho subjetivo, y en tanto de forma indirecta,
por llamarlo de alguna manera, por cuanto no es insólito que, por ejemplo, una persona sea
asaltada en un lugar concurrido sin que a nadie se le mueva una pestaña y que
posteriormente la situación no sea distinta, esto es, que la víctima de un delito se vea
completamente sola después de haber sido cometido el hecho. Todos estos factores, no
parece muy difícil llegar a esta conclusión, tienen incidencia en la comisión de delitos en
las sociedades de hoy.
La sociedad va excluyendo paulatinamente a las personas, aislándolas casi por
completo, y construyendo de tal manera un ambiente ciertamente favorable para que se
produzcan hechos delictivos (esta temática, por ejemplo, ha sido tratada recientemente en la
película “Retratos de una obsesión” (One hour photo) protagonizada por Robin Williams,
en la que el personaje principal llega a delinquir por su mismo aislamiento social).
3 CARNELUTTI, Francesco. Las miserias del proceso penal. Pág. 14. Editorial Temis. Bogotá, Colombia.
1999.
4 Citado en ESER, Albin. La exaltación del bien jurídico a costa de la víctima. En, BELLO RENGIFO y
ROSALES, Carlos Simón y Elsie (Compiladores). Libro Homenaje a José Rafael Mendoza Troconis. Pág.
147. Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 1999.
De esta forma, aquí se entiende por aislamiento y relaciones interpersonales el
fenómeno en virtud del cual, por la propia configuración de la sociedad, que no por una
voluntad general, las relaciones interpersonales van restringiéndose progresivamente,
verificándose el aislamiento entre las personas. Es por ello por lo cual BRZENSKI, a quien
cita PINATEL, señala que “en la sociedad tecnotrónica la vida social está atomizada hasta
tal punto que la intimidad sólo puede ser encontrada en reuniones con amigos”5. El
aislamiento se refiere, entonces, a la imposibilidad o dificultad de mantener relaciones
interpersonales, que es a lo que alude el autor mencionado cuando habla de intimidad, es
decir, de lo que podría llamarse una vinculación no anónima con otros individuos.
Esto ya había sido advertido por GARÓFALO, quien, siguiendo las ideas de
LOMBROSO, concluyó que en el criminal no existen los sentimientos altruistas, por lo
que, en ese sentido, puede compararse con el hombre prehistórico, que no gozaba de tales
sentimientos en tanto hacía una vida aislada con su descendencia6, con lo que quiere
destacarse que en el aislamiento los individuos ven mermada su capacidad de relación y, en
tal virtud, carecen de esos sentimientos altruistas a los que se refiere el pensador italiano.
Además de lo dicho hasta el momento, es necesario indicar igualmente que esta
sociedad excluyente a la que se ha venido haciendo referencia contribuye
significativamente al socavamiento de la célula fundamental de la sociedad, la institución
familiar, lo que tiene una gran incidencia en la propagación del delito y de las carreras
criminales, pues la familia se considera aquí un instrumento fundamental para prevenir el
delito, por lo que significa esta institución y los perjuicios que una persona puede padecer si
carece de una familia, es decir, si no se halla integrado a un grupo familiar determinado.
Esta denunciada fractura de la estructura familiar tan propia de las sociedades de
hoy, es sin lugar a dudas un “caldo de cultivo” para la delincuencia, sobre todo para la
delincuencia juvenil, tan común en nuestro país y en muchos otros países del mundo en que
parecen proliferar los jóvenes infractores. En este sentido ha llegado a señalarse, lo que se
comparte en este estudio, que “cualitativamente, tanto los aciertos como los defectos en la
educación infantil resultan con frecuencia indelebles, o casi indelebles, en cuanto a las
posteriores conductas del adulto respetuosas o violadoras de los derechos del hombre”7;
por lo que ciertamente lo que suceda o deje de suceder en esa primera etapa de la vida de la
persona tendrá impacto trascendental en toda ella, y la familia es el marco más idóneo para
que esa etapa puede atravesarse satisfactoriamente.
De esta manera, pues, intenta mostrarse que la sociedad excluye, por su misma
conformación y al tolerar, si no fomentar, la destrucción de la familia, a muchas personas a
crecer y educarse fuera de la institución familiar, lo que en muchos casos conllevará que
tales personas empiecen carreras criminales o se conviertan en jóvenes infractores, pues,
como ha expresado PINATEL, en tales supuestos se verifica lo que este autor denomina
5 PINATEL, Jean. La sociedad criminógena. Pág. 86. Aguilar Ediciones. Madrid, España. 1979.
6 GARÓFALO, Raffaele. La Criminología. Estudio sobre el delito y sobre la teoría de la represión. Editorial
La España Moderna. Madrid, España. 1922.
7 BERISTAIN, Antonio. La educación especial ante la delincuencia juvenil (Prevención y repersonalización
desde el encuentro materno). En, del mismo autor: Derecho penal y criminología. Pág. 3. Editorial Temis.
Bogotá, Colombia. 1986.
“indeferencia afectiva” o affectionless, entendida como “la ausencia de emociones
altruistas y simpáticas”8 y que se identifica como estímulo criminógeno de la sociedad.
Las clases sociales y la pobreza
Ahora bien, esta sociedad excluyente en la que las personas se insertan en la
actualidad no excluye solamente en el sentido antes expuesto, es decir, en cuanto a la
coartación de las relaciones interpersonales (entre ellas la principal, que es la familia) y a la
exaltación del bien propio frente al bien común (así sea criminal ese bien propio, pues si no
lo es, al menos en el ámbito jurídico-penal no tendrá consecuencias), sino que es
excluyente, esa misma sociedad reitero, también respecto a las clases sociales y según el
poder económico de las personas. Esta es una realidad ciertamente innegable y que ha sido
estudiada ampliamente por muchos autores en diversos ámbitos.
En efecto, la sociedad también excluye a aquellos que carecen de recursos
económicos suficientes, al impedirles en tal virtud su desarrollo integral, quitándole
oportunidades de trabajo y fomentando de diversas maneras su exclusión de la sociedad y
de su relación con los demás, esto es, marginalizándolos. Pero es que, además, la propia
sociedad, tal y como se encuentra estructurada en los tiempos que corren, conduce
necesariamente a la existencia de la pobreza, pues las condiciones están dadas para su
proliferación.
De esta forma, las personas pertenecientes a las clases pobres se encuentran
verdaderamente excluidas, viven en condiciones lamentables, en lugares especialmente
diseñados para ellas (barrios), en los que la constante es el escaso recurso económico, la
falta de un entorno saludable, el hacinamiento en ranchos y la ausencia casi absoluta de
oportunidades de estudio, trabajo y superación, entre otros factores característicos de la
pobreza en Venezuela y Latinoamérica. Esto, por supuesto, no es consecuencia de una
“voluntad general” cuya pretensión sea la exclusión de las personas de escasos recursos
económicos, sino que más bien atiende a la propia configuración de la sociedad y a la
distribución de los bienes derivada de las relaciones y actividades económicas de tal
sociedad industrializada y tecnotrónica, por lo que la pobreza, si bien en ella inciden
muchos aspectos, al igual que en la criminalidad, ciertamente se ve incidida por la propia
disposición de las economías, que forzosamente conduce a la existencia de las clases
pobres.
En otro orden de ideas, pero en referencia a la misma problemática, son
contundentes las reflexiones de ZAFFARONI, quien ha señalado que “vivir es un milagro
en América Latina”9, haciendo referencia a tantas circunstancias que debe afrontar la
persona en las sociedades latinoamericanas (no haber sido abortado, haber nacido de una
madre sana y bien alimentada, haber tenido asistencia sanitaria elemental o mucha suerte,
8 PINATEL, Jean. La sociedad criminógena. Op. cit., pág. 85.
9 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La crítica sociológica al Derecho penal y el porvenir de la dogmática
jurídica. En, del mismo autor: Hacia un realismo jurídico penal marginal. Pág. 20. Monte Ávila Editores.
Caracas, Venezuela.1993. Si bien aquí se decía esto en cuanto a la posibilidad de una persona en América
Latina de llegar a ser un catedrático de Derecho penal, por lo que la frase citada no alude exactamente a la
temática planteada en este trabajo.
no haber “desaparecido”, etc.). A esto puede agregarse que, con la situación puesta en esta
bandeja de cartón (porque de plata ciertamente no es), pareciera bastante probable o
predecible que se incurra en un delito, ya sea por la necesidad económica, por adecuación
al ambiente o medio criminal en que la persona se desarrolle o, incluso sin pertenecer a la
clase pobre, para mantener el status que se tiene al conocer lo terrible de la situación en las
clases menos pudientes (piénsese, por ejemplo, en el suicidio de quienes pierden todo su
dinero en las bolsas de valores, lo que muestra la repulsión hacia la pobreza).
En este mismo orden de ideas, aquí se considera que algunas aportaciones de la
denominada teoría de las subculturas criminales, expuesta por COHEN, son aprovechables,
si bien aquí no pretende adoptarse tal teoría por no considerarla apropiada en cuanto a
diversos aspectos (incluso respecto a la propia terminología empleada de “subculturas”,
ampliamente criticada), de tal manera que “los conceptos desarrollados por esta teoría
subcultural han resultado esenciales para comprender ciertos tipos de comportamientos
desviados que se generan en la sociedad divida en clases y guiada por unas pautas que
reconocen su raíz en un sistema de producción cuyas metas no son propiamente las de
crear una conciencia humanitaria”10 (Negritas del presente trabajo).
En efecto, en una sociedad tan marcadamente divida en clases sociales y con un
sector bastante amplio sumido en la pobreza, verdaderamente se configura la tendencia
hacia el delito y, según aquí se considera, gran parte de los crímenes “tradicionales” (hurto,
robo, homicidio en el curso de un robo, etc.) que se cometen a diario, son cometidos por
personas pertenecientes a la clases sociales pobres de la sociedad, si bien es claro que no
todos los delitos son cometidos por ellas ni todas ellas llegan a cometer crímenes en su vida
ni a realizar conductas desviadas (ello se observa, por ejemplo, en la denominada
delincuencia económica, en la que sus autores no son precisamente personas de las clases
pobres).
Así, hay que dar cuenta de la desigualdad existente en la sociedad respecto a
aquellos que pertenecen a las clases media y alta y aquellos otros que conforman las clases
bajas o pobres, mucho más susceptibles o vulnerables que los primeros de caer en el
proceso de criminalización llevado a cabo por el sistema punitivo. De allí la famosa y
categórica frase de Anatole France, quien afirmaba que “con su mayestática igualdad, la
ley penal prohíbe por igual a ricos y pobres dormir bajo los puentes y robar pan”11. Queda
así evidenciada la desigualdad a la que están sujetas las personas excluidas por la propia
sociedad, en lo que atañe a la criminalización (en los diversos sentidos que se asignan a
esta).
Hay que dejar señalado que el problema económico y su vinculación con la
criminalidad es un tema que debe ser profundamente estudiado, puesto que no puede
menospreciarse el mismo afirmando que es indemostrable la vinculación entre pobreza y
delito, siendo que en la realidad del sistema punitivo es frecuente constatar esta relación,
que la hay no sólo en lo que respecta a que quien pertenece a las clases pobres puede verse
10 BERGALLI, BUSTOS RAMÍREZ y MIRALLES. Roberto, Juan y Teresa. El pensamiento criminológico I.
Pág. 128. Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 1983.
11 Cita en ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel. Fundamentos de Derecho penal. Pág. 350. Editorial Tirant
Lo Blanch. Valencia, España.1993.
influenciado a delinquir, precisamente por su situación económica (la cual, además, no
queda allí, sino que tiene una serie de consecuencias que le son inherentes); sino que
también tiene relevancia en tanto los principales delitos (y digo principales en tanto son los
que con mayor frecuencia se conocen en los tribunales y en tanto son los que acarrean las
penas más severas), resultan ser precisamente los que, por decirlo de alguna manera, se
ponen a la orden en las situaciones de pobreza (hurto, robo, homicidio, violación, etc.), por
lo que no extraña apreciar que la gran mayoría de la población penitenciaria sea de las
clases más bajas o pobres, sin contar la poca posibilidad que tienen tales personas de ser
defendidos por un abogado privado, quedando prácticamente a la deriva.
En la misma dirección, se ha apuntado respecto a la situación penitenciaria en
Latinoamérica que la mayoría de los presos son jóvenes y que esos jóvenes se encuentran
en un medio familiar que “tiene ingresos económicos bajos y con frecuencia está muy
deteriorado. Provienen de zonas desfavorecidas desde el punto de vista económico y
cultural, barrios malamente atendidos por los servicios básicos, mal estructurados y
habitados por poblaciones escasamente arraigadas”12, todo lo cual, pues, como se ha
intentado mostrar, contribuye ciertamente a la comisión de crímenes por quienes se
encuentran sumergidos en tal situación económica y social.
De este modo, pues, puede ser afirmado que la pobreza tiene una verdadera
incidencia, que no determinación fatal (pues la persona siempre es libre de cometer o no
actos criminales, teniendo que admitir de lo contrario un burdo determinismo), en los
índices de criminalidad y en los chances de cometer un delito, por lo que planes estatales
que reduzcan al menos medianamente la pobreza existente ciertamente podrían aparejar
alguna reducción de la criminalidad en el país, advirtiéndose aquí, y ello debe tenerse
presente, que el delito es un problema social complejo, que no puede ser entendido desde
una óptica que desconozca otros puntos de vista que tienen algo que decirnos acerca de la
criminalidad, siendo que en las conductas desviadas siempre habrá más de una causa que la
haya originado, no pudiéndose, en consecuencia, construir una etiología del delito que
tenga los ojos vendados ante esta evidencia.
En cuanto a lo anterior, es pertinente citar las palabras de la criminóloga
venezolana, y una de las más importantes a nivel mundial, ANIYAR DE CASTRO, quien
ha subrayado certeramente que “ni el proceso de las reacciones sociales, ni el proceso por
el cual un individuo se convierte en desviante, pueden ser estudiados separadamente del
contexto económico, educacional, religioso y político actual”13, lo que muestra la necesidad
de una cosmovisión de la criminalidad.
Resta apuntar respecto a la incidencia del factor económico en la delincuencia (esto
es, en cuanto a los excluidos por la sociedad en virtud de su posición económica), que,
como ha reseñado BARATTA, “las clases subalternas son, en verdad, las seleccionadas
negativamente por los mecanismos de criminalización. Las estadísticas indican que en los
12 MARTÍNEZ, Federico Marcos. Situación de las políticas penitenciarias en América Latina. En, de varios
autores: I Simposio sobre Políticas Penitenciarias. Pág. 18. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas,
Venezuela. 2001.
13 ANIYAR DE CASTRO, Lola. La selectividad de los procesos de criminalización. En, de la misma autora:
Democracia y Justicia penal. Pág. 209. Ediciones del Congreso de la República. Caracas, Venezuela. 1992.
países de capitalismo avanzado la gran mayoría de la población carcelaria es de
extracción proletaria”14, por lo que la sociedad así conformada (conducente a la
marginalización de los pobres), tiene sin duda su cuota de culpa en los índices de
criminalidad existentes hoy por hoy.
La exclusividad de las penas
Estrechamente vinculado con lo dicho hasta este momento en el presente estudio se
encuentra lo que se ha tenido a bien denominar la exclusividad de las penas, con lo cual se
quiere hacer referencia a que las penas (especialmente las privativas de la libertad) son
aplicadas exclusivamente a los sectores excluidos de la sociedad, es decir, a las personas
que ésta ha marginalizado previamente.
El tema tiene distintas implicaciones que en este breve estudio no pueden ser
abarcadas en su totalidad ni con exhaustividad alguna, por lo que el mismo se limitará a las
que aquí se consideran de mayor relevancia a los fines del planteamiento realizado en este
trabajo. Así, habrá que aludir a las penas exclusivas en cuanto a su aplicación sólo (o
preferiblemente) a quienes ha excluido la misma sociedad, y en tanto a la aplicación
exclusiva (o preponderante, para no incurrir en generalización) de la pena privativa de la
libertad, es decir, de la reclusión.
Ciertamente, es la afirmación de este estudio que el sistema punitivo de control
social conoce de penas exclusivas, sanciones penales que son un “lujo” de un sector
específico de la sociedad, los que esta misma ha excluido (por impedirle la socialización o
por hallarse sumidos en la pobreza, es decir, por su pertenencia a las clases menos
favorecidas económico-socialmente y que el propio sistema se encarga de criminalizar ya
desde la mismísima descripción de los delitos).
En efecto, las penas exclusivas se aplican entonces únicamente (o preferentemente)
a los excluidos. De esta manera, en el orden de ideas planteado, puede colegirse sin
mayores complicaciones que si quienes han sido excluidos por la sociedad son más
susceptibles o están más cercanos a la realización de conductas desviadas (que la misma
sociedad ha criminalizado), es evidente que serán estos a quienes se les impongan las penas
(y las más severas de ellas, además) previstas en el ordenamiento jurídico-penal.
Adminiculado a ello, ya en la misma tipificación de los delitos es posible observar
la preferencia por el castigo más severo de los excluidos; así, un carterista, quien
ciertamente pertenece a las clases pobres y en tal virtud comete hurtos “sobre una persona,
por arte de astucia o destreza, en un lugar público o abierto al público”, es sancionado con
una pena de prisión de dos a seis años (conforme al ordinal 4° del artículo 454 del Código
Penal venezolano), mientras que al autor de una estafa, cuya posición económica es
ciertamente mejor que la de un carterista (pues de lo contrario no podría llevar a cabo el
hecho), se le castiga (si es que ello llega a ocurrir, según se verá luego), con una pena de
dos a cinco años, según el artículo 464 del mismo texto legal. Y si nos referimos a la
gravedad de ambas conductas desviadas, la del carterista y la del estafador, se podrá
14 BARATTA, Alessandro. Criminología crítica y crítica del Derecho penal. Pág. 210. Siglo Veintiuno
Editores. Ciudad de México, México. 1986.
concluir que es mucho más perniciosa la de quien realiza una estafa, la cual puede ser de
montos multimillonarios, pudiendo dejar a familias enteras prácticamente en la ruina
(piénsese en las estafas inmobiliarias).
Cabe advertir aquí que esta afirmación no debe entenderse como una simpatía por
las conductas delictivas de los excluidos, mucho menos como una justificación de las
mismas, que ciertamente deben castigarse por quebrantar la convivencia social, de la que
precisamente el sistema de administración de justicia penal se constituye como pilar
fundamental15, sino como “sinceración” del discurso jurídico, y como entendimiento de la
obvia desigualdad en la criminalización (en cuanto a tipificación) de las conductas
desviadas, por lo que, en cuanto a lo dicho, sería preciso o que la estafa se castigase más
severamente o que el hurto tuviese una menor pena.
Ahora bien, también debe observarse que la más de las veces aquellos que
pertenecen a las clases económicas más privilegiadas no son castigados por cuanto tienen
los medios económicos para pagar defensores privados, se les ve como personas no
peligrosas y como ciudadanos que han incurrido en un error, pueden pagar igualmente un
soborno si se les presenta la oportunidad y por su posición privilegiada (ni hablar de
quienes ostentan posiciones de gobierno) se tiende a procurar que no sean sancionados.
Es oportuno, en este sentido, traer a colación las palabras de la recordada socióloga
y criminóloga venezolana ROSA DEL OLMO, quien ya no está entre nosotros, pero cuyo
legado intelectual nunca dejará de estar presente, cuando decía: “Sabemos muy bien que el
rico que delinque no llega a la cárcel, aún cuando en contadas excepciones puede llegar el
caso a la policía y a veces a los tribunales”16. Y es que todos esos factores a los que se
aludió en el párrafo precedente sin duda contribuyen a la impunidad de quienes cometen
determinados crímenes pero tienen una posición económica privilegiada, la cual les permite
eximirse, la más de las veces, del castigo.
Es posible observar, de otra parte, una vinculación entre el factor económico y otros
factores que inciden en la criminalidad y en la criminalización, tales como la familia,
materia a la que ya se ha hecho mención, así como a las posibilidades de acceso al sistema
educativo. En efecto, todo ello se suma para que las penas sean exclusivas de quienes
tienen carencia o insuficiencia de estos tres elementos, capacidad económica, relaciones
familiares y educación, y aún así es a ellos a quienes exclusivamente se castiga.
Cabe advertir, igualmente, que las penas exclusivas, como se les ha querido
denominar en este trabajo, así como no alcanzan en la generalidad de los casos a los ricos
tampoco lo hacen, como pudo asomarse supra, respecto a quienes ostentan posiciones de
gobierno, es decir, a los poderosos, a pesar de que “se constata a través de una serie de
15 RODRÍGUEZ MORALES, Alejandro J. Aspectos fundamentales del nuevo Código Orgánico Procesal
Penal. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. No. 116. Pág. 410. Universidad Central
de Venezuela. Caracas, Venezuela. 2000.
16 DEL OLMO, Rosa. El problema de la criminología en América Latina. En, de la misma autora: Ruptura
Criminológica. Pág. 172. Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. Caracas,
Venezuela. 1979.
hechos, que quienes detentan el poder también pueden ser delincuentes”17, por lo que, si
bien debieran ser sancionados, no llegan a serlo pues su propio poder les protege de la
sanción penal y de caer en los engranajes del aparato penal.
Finalmente, se habla también de penas exclusivas en este trabajo en tanto existe una
marcada preferencia, recogida en el propio Código Penal venezolano, hacia la aplicación de
penas privativas de libertad, las que ciertamente resultan mucho más perniciosas que otras
penas que pudieran ser aplicadas; la cárcel es una pena verdaderamente nefasta y también
resulta criminógena en muchos casos, por lo que hablar de tratamiento y resocialización
parece bastante ajeno a la realidad de las prisiones.
Además, en las cárceles encontramos generalmente a los excluidos, pues todo es una
suerte de círculo vicioso, siendo que una cosa conduce a la otra y así sucesivamente, por lo
que la interconexión de los elementos analizados en el presente estudio se deja ver sin
mucha dificultad. En todo caso, las prisiones están hechas para los excluidos. Esto ha
quedado constado cuando se ha indicado que “las prisiones, no obstante todos los
eufemismos sobre el tratamiento y la reeducación, son sólo sitios para aglutinar las
víctimas propiciatorias de la conducta desviada general: víctimas pertenecientes, en una
aplastante y descarada mayoría, a las clases más carenciales, tanto desde el punto de vista
económico como educativo (lo segundo siendo corolario de lo primero)”18, palabras que
vienen a reafirmar lo que se ha sostenido en este trabajo.
Definitivamente, si se quiere mantener un sistema penal, que de por sí está
deslegitimado, menos irracional, hipócrita y discriminatorio, según se ha pretendido
mostrar brevemente, tendrá que propugnarse la abolición de las penas exclusivas y
sincerarse ante la evidencia de tal exclusividad, abogando, si tienen que ser mantenidas las
penas, por su aplicación también a los ricos y poderosos, en punto a lo cual,
afortunadamente, parece estarse avanzando, aunque lentamente, con la exigencia de
responsabilidad por delitos económicos (y el interés actual por el denominado Derecho
penal económico), así como por crímenes internacionales en virtud de la configuración de
una verdadero Derecho penal internacional cuya expresión es la recién instituida Corte
Penal Internacional.
Conclusión de lo inconcluso
En el presente estudio apenas se han podido esbozar una serie de enunciados (por
tanto, el tema planteado queda necesariamente inconcluso) relativos a la idea de que la
sociedad excluye a determinados grupos sociales y aplica penas exclusivamente a éstos,
realizando un control social de las conductas desviadas que viene impuesto desde fuera,
criminalizando a los excluidos a los que sancionará exclusivamente, pues es conocido que
los poderosos y potentados no son castigados, aún cuando puedan cometer crímenes incluso
más graves que los “tradicionales”.
17 DEL OLMO, Rosa. Problemas actuales de la criminología. En, de la misma autora: Ruptura
Criminológica. Op. cit., pág. 207.
18 ANIYAR DE CASTRO, Lola. Prisión y clase social. En: Capítulo Criminológico. No. 2. Pág. 6.
Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. 1974.
Es en esta dirección que ha sido apuntado de manera certera, y haciendo referencia
precisamente a los excluidos, que “el mayor o menor poder económico determina la mayor
o menor posibilidad de caer en una cualquiera de las categorías de desviados”,
concluyendo que debe por lo menos abogarse “por evitar la degradación y la
despersonalización de los excluidos”19, lo que se deriva justamente de la evidencia de que
es la misma sociedad y la misma definición de los delitos y aplicación de las penas lo que
excluye a la persona y la hace más vulnerable de ahogarse en el sistema punitivo.
Se ha intentado en este trabajo, pues, exponer unas notas iniciales acerca de tan
interesante problemática, persiguiendo con ello, como lo han hecho otros autores en el
ámbito criminológico e incluso jurídico-penal, acercar el discurso un poco más a la realidad
de la criminalidad que muchas veces se nos olvida por la propia configuración del sistema
punitivo y por la existencias de tantos “tabúes” (como dijera FREUD) o falacias que se
encuentran profundamente arraigados en el pensamiento jurídico.
Pretendiendo concluir un poco lo que se ha querido mostrar en este estudio, que deja
inconclusas muchas cuestiones que en realidad no podían ser abarcadas en el mismo, puede
señalarse que el delincuente se encuentra excluido de la sociedad, pero no desde el
momento en que comete el delito, sino desde mucho antes, porque ya la misma sociedad se
ha encargado de excluirlo en un momento anterior, cuando lo marginalizó, porque lo llevó a
vivir en la pobreza o en el aislamiento.
Finalmente, se considera aquí que los estudios sobre el control social y la violencia,
la criminología y el Derecho penal deben ser comprendidos integralmente, procurando de
tal forma la interdisciplinariedad que resulta ya imperiosa e inevitable entre tales ámbitos
del conocimiento que giran alrededor de fenómenos comunes a todos ellos. En definitiva,
pues, cabe constatar, como dijera DEL OLMO20, la necesidad de un Derecho penal crítico.
Alejandro J. Rodríguez Morales
19 ANIYAR DE CASTRO, Lola. Los desviados como víctimas. En: Capítulo Criminológico. No. 2. Op. cit.,
págs. 95-99.
20 Así lo hizo en DEL OLMO, Rosa. Criminología y Derecho penal: Aspectos gnoseológicos de una relación
necesaria en la América Latina actual. En, de la misma autora: Segunda Ruptura Criminológica. Pág. 157.
Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela. 1990.
UNA FÓRMULA MATEMÁTICA EN LA APLICACIÓN
DE LA
LEY PENAL MÁS BENIGNA
Artículo publicado en el suplemento "Actualidad" del Diario Jurídico de LA LEY (Argentina) el día
13/5/03, escrito por "Carlos Paulino Pagliere (h)"
I . – Desvaloración judicial de la conducta delictiva:
Es un principio universalmente aceptado, y además receptado por el art. 2 del
Código Penal que la retroactividad de la ley penal depende de si ésta es o no es más
benigna. Si la ley penal es más benigna, siempre es retroactiva. Si no es más benigna,
jamás puede ser retroactiva.
Una ley penal más benigna puede serlo cualitativa o cuantitativamente. Lo es
cualitativamente cuando la ley penal es más benigna respecto de los elementos
integrantes del tipo, sean estos objetivos o subjetivos. Lo es cuantitativamente,
cuando la ley penal es más benigna respecto a los montos de la pena. Es el aspecto
cuantitativo, el que tendremos en consideración a los efectos del presente estudio (lo
cual es lógico, siendo que sólo un aspecto cuantificable de la ciencia penal puede
regirse bajo una fórmula matemática).
Los tipos penales ––casi sin excepción–– fijan un máximo y un mínimo de
pena privativa de libertad1. Conforme a los parámetros resultantes del artículo 41 del
Cód. Penal, los jueces deben fijar la pena dentro de ese margen legal. Es decir, que
deben graduar en más o en menos la pena, según el mayor o menor desvalor (o
demérito) de la conducta del reo2. Esta actividad, mediante la cual el juez debe
mensurar el desvalor de la conducta del reo conforme al art. 41 de Cód. Penal, para
luego graduar en más o en menos la pena según corresponda, es lo que hemos dado
en llamar "desvaloración judicial3 de la conducta del reo".
La desvaloración judicial de la conducta del reo, al traducirse en una
graduación en el monto de la pena, se hace cuantificable numéricamente (no debe
perderse de vista que la sentencia es una cuantificación del delito, que se expresa en
medida de tiempo o de cantidad). Y esta cuantificación numérica, obviamente, puede
también traducirse en una cuantificación porcentual. Así, cuando la sentencia pena
1 Todos los principios que expresaremos, le son igualmente aplicables a las penas pecuniarias, en
tanto que los principios a desarrollar son propios de las penas divisibles, sea por razón de tiempo o
de cantidad.-
2 En realidad, el juez desvalora la conducta "en relación" al reo, ya que el art. 41 también tiene
como parámetro las condiciones personales que son ajenas al desarrollo de la conducta en sí misma.
Hecha la aclaración, téngase presente.
3 En contraposición a la desvaloración que la ley hace de por sí, sin delegarla al juez, que es aquella
que denominamos "desvaloración básica o legal", y se expresa a través del mínimo legal.
con el mínimo legal, el nivel de desvaloración judicial de la conducta es el menor. Es
decir, que la desvaloración judicial de la conducta ––traducida en la agravación de la
pena–– es nula (sólo queda la desvaloración básica del delito que se halla siempre
expresada por el mínimo). En cambio, cuando la sentencia pena con el máximo legal,
el nivel de desvaloración judicial de la conducta es el mayor. Es por ello, que la
desvaloración judicial de la conducta ––traducida en la agravación de la pena–– es
total. Porcentualmente hablando, la desvaloración judicial nula es del 0 %, y la
desvaloración judicial total es del 100%.
Esta traducción matemática de la desvaloración judicial de la conducta
(desvaloración efectuada por el juez, conforme al demérito de la conducta y traducida
en pena), no es de interés abstracto, sino de interés práctico. Esto es así, por cuanto
con la fijación judicial de la pena, graduada en más o en menos dentro de los
márgenes legales, puede mensurarse (porcentualmente) la desvaloración judicial
de la conducta. De esta forma, por ejemplo, teniendo un delito penado con un
mínimo de 8 años y un máximo de 25 años (ej. del homicidio simple), si el juez pena
con 12 años y 3 meses, habrá desvalorado la conducta ––y por ende, graduado la
pena por él disponible dentro del margen legal–– en un 25%. Y este nivel de
desvaloración judicial, puede conocerse en un tiempo cualquiera posterior al
juzgamiento del hecho (¡he aquí su valor e importancia!).
Ahora bien, la operación que permite mensurar porcentualmente la
desvaloración judicial de la conducta es la siguiente:
(Sentencia – mínimo) . 100
(1) –––––––––––––––––––––––––––––––– = X %
(Máximo – mínimo)
Operación obtenida de la siguiente regla de tres simple: M–m–––––––––––––––– 100%
S–m ––––––––––––––––– X%
En esta operación, el "máximo" y el "mínimo" se refieren a la escala penal. La
razón por la cual el mínimo se resta a la sentencia y también al máximo, es porque es
a partir de aquél, del cual se comienza con la desvaloración judicial (todo delito tiene
una desvaloración básica que se traduce en el mínimo de la escala penal, y a partir de
la cual el juez va a efectuar la desvaloración judicial que legalmente se le ha
encomendado conforme a los criterios del art. 41 del Cód. Penal). Así, como se puede
observar en el siguiente gráfico, el margen de la graduación de la pena es de 17 años
(la diferencia entre el máximo y el mínimo), y dentro de ellos debe medirse el
porcentaje de desvaloración judicial:
desvaloración básica ________________________________________________________________________________
0 años infinito
escala penal dentro de la cual se mide la desvaloración judicial (desde el 0% al 100%)
8 17 años (100%) 25
mínimo máximo
II . – La pena ajustada a las escalas de la ley penal más benigna:
Dictada una nueva ley penal que modifica los montos de la pena, puede ser
ésta más benigna, o menos benigna. La determinación de la benignidad de la ley no
siempre puede efectuarse en forma absoluta (es decir, determinable a prima facie, sin
efectuar una operación matemática), sino que a veces debe estudiarse en forma
concreta (efectuando la operación matemática). Las variantes posibles de
modificación de los montos son ocho:
MÍNIMO MÁXIMO
1ra + =
2da = +
3ra – =
4ta = –
5ta + +
6ta – –
7ma + –
8va – +
Referencias: [+] aumento del monto
[–] disminución del monto
[=] no hay variación en el monto
En la 1ra., 2da. y 5ta. variante, es obvio que la nueva ley penal es menos
benigna (determinación absoluta), por lo cual no puede ser retroactiva. En la 3ra., 4ta.
y 6ta. variante, es obvio que la nueva ley penal es más benigna (determinación
absoluta), por lo cual debe ser retroactiva. Ahora bien, en la 7ma. y 8va. variante no
puede determinarse apriorísticamente si la nueva ley penal es o no es más benigna
(determinación relativa). Debe estudiarse el caso en concreto4. No a través de un
cálculo de proporción para determinar si es mayor el aumento del máximum que la
disminución del mínimum, o mayor la disminución del máximun que el aumento del
mínimum (error muy frecuente). Sino, muy por el contrario, debe utilizarse la
operación ut supra (1) para mensurar porcentualmente la desvaloración judicial de la
conducta (mensurada por el juez y traducida en la graduación de la pena original
dentro de las escalas originales), y luego, con una nueva operación (2), cotejar si la
desvaloración judicial que surge de dicho porcentual, pero con respecto a las nuevas
escalas penales, arroja un pena mayor o menor. Si la pena que arroja es mayor, la
nueva ley penal es menos benigna; si la pena es menor, la nueva ley penal es más
benigna:
(Nuevo máximo – nuevo mínimo) . X % = Y
Referencias: [X %] desvaloración de la conducta mensurada por el juez en el dictado de la sentencia durante la
vigencia de la escala penal anterior [resultado de la operación (1)].
(2)
Y al total (Y) debe sumársele el nuevo mínimo (la nueva desvaloración básica).
De esta forma, obtendremos el monto exacto de la pena que corresponde a la
nueva escala penal, sin modificar la desvaloración de la coducta efectuada en la
sentencia dictada conforme la anterior escala penal:
(Y + nuevo mínimo) = Nueva pena
La fórmula matemática compuesta por las dos operaciones ya desarrolladas
[(1) y (2)], es una fórmula universal. Sirve para determinar el cuántum de la pena que
corresponde a la conducta ya juzgada, pero teniendo como marco la nueva escala
penal (y conforme la desvaloración judicial efectuada en la sentencia, durante la
vigencia de la escala penal anterior). Es decir, que revela concretamente, sea cual
fuere la variación de los montos de las penas (cualquiera de las ocho variantes, y
especialmente la 7ma. y 8va que son de determinación relativa), si la nueva ley penal
es o no es más benigna, y exactamente cuánto. Así, a través de esta fórmula, por
ejemplo, se puede determinar si la nueva ley penal es o no es más benigna en el caso
de la 6ta. variante; pero es tan evidente que en la 6ta. variante la ley penal es más
benigna (determinación absoluta), que la utilización de la fórmula deviene superflua.
Sin embargo, no lo será si lo que se quiere determinar es "cuánto" más benigna es
4 A tal punto, que puede darse el caso de que dos sujetos que cometieron exactamente el mismo
delito, por el sólo hecho de ser castigados con distintas penas, para uno de ellos la nueva ley penal
sea más benigna, y para el otro, no.
dicha ley, ya que ofrece (esta fórmula) la determinación de la pena exacta que le
corresponde a la conducta, según la nueva escala penal.
En síntesis, la fórmula matemática universalmente válida para determinar la
nueva pena que corresponde a la variación del (o de los) monto(s) de la nueva ley
penal (más o menos benigna), es la siguiente:
(Sentencia – mínimo) . 100
(1) –––––––––––––––––––––––––––––––– = X %
(Máximo – mínimo)
(Nuevo máximo – nuevo mínimo) . X % = Y
(2)
(Y + nuevo mínimo) = Nueva pena
III . – Revisión de la pena frente a la ley penal más benigna:
Sancionada una nueva ley penal, para el caso de que sea más benigna, se
impone la realización de una revisión ante el órgano competente (ej. Tribunal de
Casación de la Prov. de Bs. As. [conf. art. 467 incs. 5 y 6 del C.P.P.B.A.]), que debe
dictar nueva sentencia conforme a la nueva ley. Pero queda en esta instancia
determinar cuál debe ser la amplitud de la revisión.
Si para dictar la nueva sentencia se efectúa un nuevo juzgamiento de la
conducta ––reviendo el expediente del reo y analizando los hechos––, se caería
irremediablemente en la violación de la Cosa Juzgada (que sólo puede ser admitida
pro reo) siempre que la nueva desvaloración judicial de la conducta sea menos
benigna que la ya efectuada por el juez que juzgó el delito, y aún cuando la pena
fuera más benigna. Es decir, que para que la revisión sea válida, no basta con que
modifique la pena por una menor, sino que además, la desvaloración judicial de la
conducta ––reflejada en la graduación de la pena–– no puede ser menos benigna que
la anteriormente efectuada por a quo. El órgano que juzga nuevamente los hechos,
debe hacerlo, con respecto al a quo, con igual o mayor benignidad. Si lo hace con
menor benignidad, afecta la Cosa Juzgada, aunque la pena sea más benigna (de
menor monto que la anterior).
La otra forma de revisión (la correcta), consiste en que, en vez de revisar los
hechos, únicamente se haga la revisión de la pena misma. Y la revisión de la pena,
como es obvio, no implica de forma alguna un nuevo juzgamiento, ya que la única
actividad, consiste en adaptar la pena anterior a las escalas penales nuevas. Aquí, el
revisor no peligraría su actividad por desvaloración judicial menos benigna de la
conducta en virtud de la Cosa Juzgada, ya que tal desvaloración no la produce, sino
que la reproduce, manteniendo la del juez a quo. La revisión, entonces, debe
circunscribirse únicamente a la pena (conforme la fórmula matemática) y no a los
hechos, ya que lo que muta no son éstos, sino tan sólo la escala penal.
No obstante, cualesquiera fuera la actitud del revisor, deberá con la primera
operación (1), obtener el porcentaje de desvaloración de la conducta. Con la segunda
operación (2), deberá obtener el monto de la pena que corresponde a la nueva escala
penal, sin modificar la desvaloración de la conducta efectuada por el juez a quo. Este
monto de la pena es el que marca (para el caso en que sea más benigno que el
anterior) el límite sobre el cual el órgano revisor no podrá sentenciar. Toda
sentencia que supere el monto así obtenido, y aunque sea más benigna que la
sentencia anterior, deviene prohibida, ya que juzga los hechos nuevamente, haciendo
una desvaloración de la conducta menos benigna que el juzgamiento del juez a quo,
constriñendo la garantía de la Cosa Juzgada.
IV . – Ejemplos de utilización de la fórmula:
1er ejemplo de utilización de la fórmula:
Referencias:
Sentencia: 12 años y 3 meses
Máximo: 25 años
Mínimo: 8 años
Nuevo máximo: 22 años
Nuevo mínimo: 10 años
(Sentencia – mínimo) . 100 (147 meses – 96 meses) . 100 51 . 100
–––––––––––––––––––––––––––––– = X % => –––––––––––––––––––––––––––– = X % => ––––––––––––– = 25 %
(Máximo – mínimo) ( 300 meses – 96 meses) 204
(Nuevo máximo – nuevo mínimo) . X % = Y => (264 meses – 120 meses) . 25 % = Y => 144 . 25 % = 36 meses
Y + nuevo mínimo = Nueva pena => 36 + 120 = 156 meses (13 años) => Nueva pena = 13 años
Como la nueva pena es de 13 años, para el reo sentenciado a 12 años y 3 meses, esta nueva ley es menos benigna.
2do ejemplo de utilización de la fórmula:
Referencias:
Sentencia: 20 años y 9 meses
Máximo: 25 años
Mínimo: 8 años
Nuevo máximo: 22 años
Nuevo mínimo: 10 años
(Sentencia – mínimo) . 100 (249 meses – 96 meses) . 100 153 . 100
––––––––––––––––––––––––––––– = X % => –––––––––––––––––––––––––––– = X % => ––––––––––––– = 75 %
(Máximo – mínimo) ( 300 meses – 96 meses) 204
(Nuevo máximo – nuevo mínimo) . X % = Y => (264 meses – 120 meses) . 75 % = Y => 144 . 75 % = 108 meses
Y + nuevo mínimo = Nueva pena => 108 + 120 = 228 meses (19 años) => Nueva pena = 19 años
Como la nueva pena es de 19 años, para el reo sentenciado a 20 años y 9 meses, esta nueva ley es más benigna5.
V . – Cuestiones a resolver a la hora de la aplicación de la fórmula:
La fórmula que hemos detallado en el transcurrir de este artículo resuelve un
problema gravísimo, que es el de la inexactitud a la hora de aplicar la ley penal más
benigna; pero a su vez trae íncito un nuevo problema (aunque pequeño), que nos
obliga a ser muy cuidadosos: el del exceso de exactitud. No obstante, la ventaja del
exceso de exactitud es que tiene solución (sólo hay que ser meticuloso a la hora de las
cuentas), mientras que la inexactitud, no la tiene.
En los ejemplos desarrollados en el punto anterior, se transformaron los años
a meses, que es más fácil que pasar los meses a años (ej. 12 años y 3 meses a 147
meses; en vez de 12 años y 3 meses a 12, 25 años). No obstante, cuando la sentencia
fija una pena que está expresada también en días, no se puede convertir los años y los
meses a días, ya que debería tenerse en cuenta la cantidad de días que tiene cada mes,
y cada año, o fijarles un promedio. Cualquiera de estas dos operaciones son erróneas,
ya que tienen en cuenta una variable que el juez que sentenció no la había
considerado (cuando el juez sentencia a tantos meses, no discrimina qué cantidad de
días contiene cada uno). Lo que ocurre es que cada año, tiene indefectiblemente 12
meses. Pero hay años de 365 y 366 días, y meses de 28, 29, 30 y 31 días. Por eso,
cuando la sentencia fija una pena que está expresada también en días, deben
convertirse esos días en meses (en forma decimal), y allí se zanja de raíz la cuestión,
y se obtiene el resultado con exactitud.
No todas las penas privativas de libertad están expresadas en escalas. Puede
darse el caso de que exista una pena fija, como por ejemplo, la prisión perpetua.
Cuando el juez a quo pena con prisión perpetua, efectúa la mensuración del desvalor
de la conducta, pero no puede traducirla en graduación de pena. Por ello, el órgano
revisor, al aplicar una ley más benigna que fije monto máximo y monto mínimo en
reemplazo de la pena fija, no va a poder reproducir la desvaloración judicial de la
conducta. Esto es así, dado que dicha desvaloración no ha sido cuantificada
(mediante la agravación de la pena). Entonces, lo que el revisor debe hacer en estos
casos, es “reconstruir” la desvaloración judicial efectuada por el juez a quo, pero que
no ha podido traducir en graduación de pena. ¿De que forma? Simplemente,
analizando las deliberaciónes previas al veredicto y la sentencia.
Por otro lado, si bien los ejemplos escogidos tienen números redondos, en la
mayoría de los casos hay que lidiar con decimales, para luego, cuando se llega a la
nueva pena (en años, meses y/o días), redondear hacia abajo en favor del reo.
Finalmente, puede argüirse que el manejo de tantas operaciones matemáticas
no es una actividad propia de la labor del jurista, sin embargo, esta fórmula no ofrece
mayores dificultades que el “cómputo de la pena” (pues justamente de eso se trata
toda la cuestión). Asimismo, no debe olvidarse que el derecho, además de un arte, es
una ciencia. Y mal que nos pese, la ciencia se inclina más por la exactitud que por el
arbitrio.
Carlos Paulino Pagliere (h)
presidenciadekaos@hotmail.com
copyright 2003
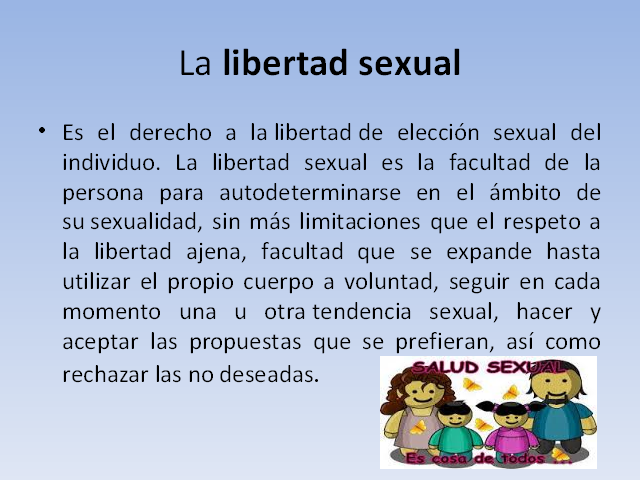
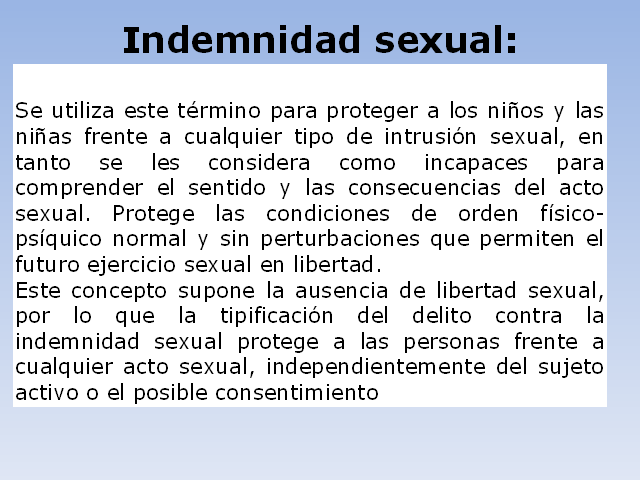
Indemnidad sexual:
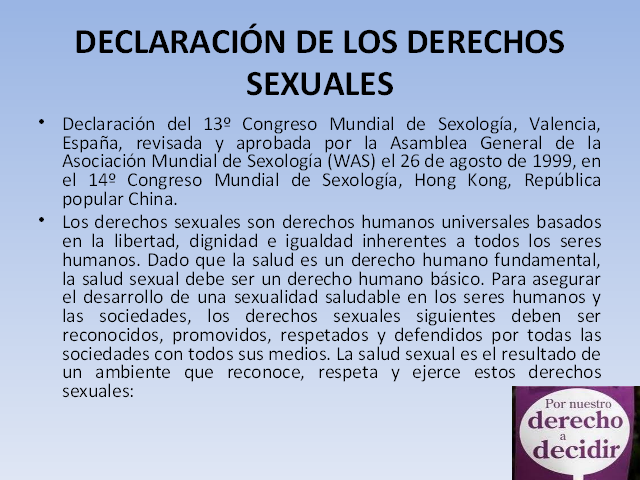
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Declaración del 13º Congreso Mundial de Sexología, Valencia, España, revisada y aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología (WAS) el 26 de agosto de 1999, en el 14º Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong, República popular China. Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios. La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales:
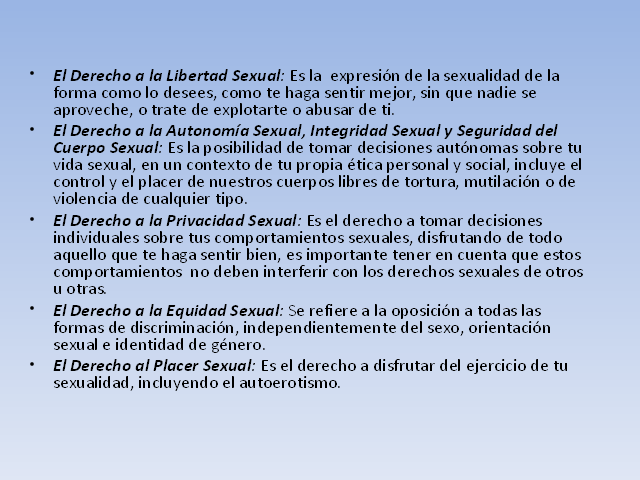
El Derecho a la Libertad Sexual: Es la expresión de la sexualidad de la forma como lo desees, como te haga sentir mejor, sin que nadie se aproveche, o trate de explotarte o abusar de ti. El Derecho a la Autonomía Sexual, Integridad Sexual y Seguridad del Cuerpo Sexual: Es la posibilidad de tomar decisiones autónomas sobre tu vida sexual, en un contexto de tu propia ética personal y social, incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación o de violencia de cualquier tipo. El Derecho a la Privacidad Sexual: Es el derecho a tomar decisiones individuales sobre tus comportamientos sexuales, disfrutando de todo aquello que te haga sentir bien, es importante tener en cuenta que estos comportamientos no deben interferir con los derechos sexuales de otros u otras. El Derecho a la Equidad Sexual: Se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, orientación sexual e identidad de género. El Derecho al Placer Sexual: Es el derecho a disfrutar del ejercicio de tu sexualidad, incluyendo el autoerotismo.
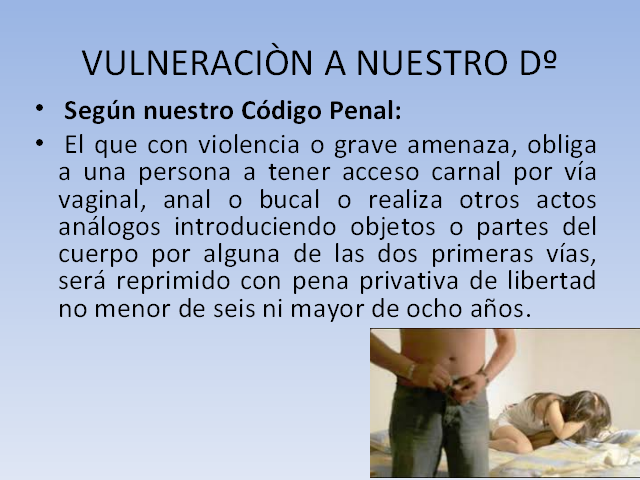
VULNERACIÒN A NUESTRO Dº Según nuestro Código Penal: El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años.
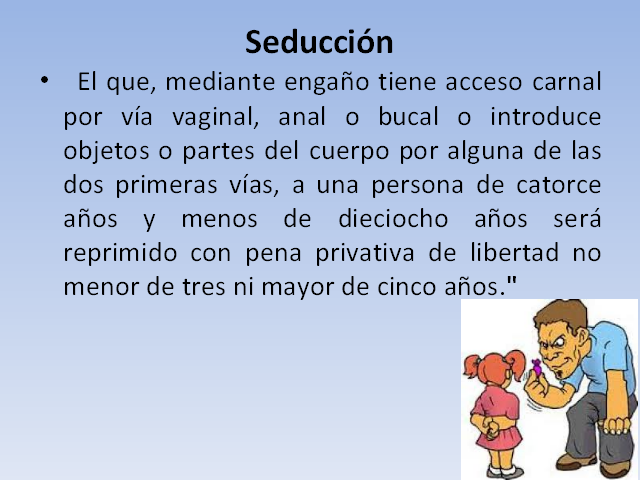
Seducción El que, mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona de catorce años y menos de dieciocho años será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años."
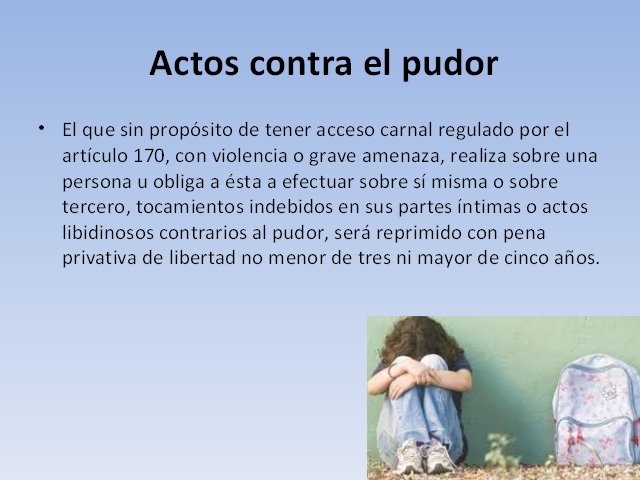
Actos contra el pudor El que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170, con violencia o grave amenaza, realiza sobre una persona u obliga a ésta a efectuar sobre sí misma o sobre tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.
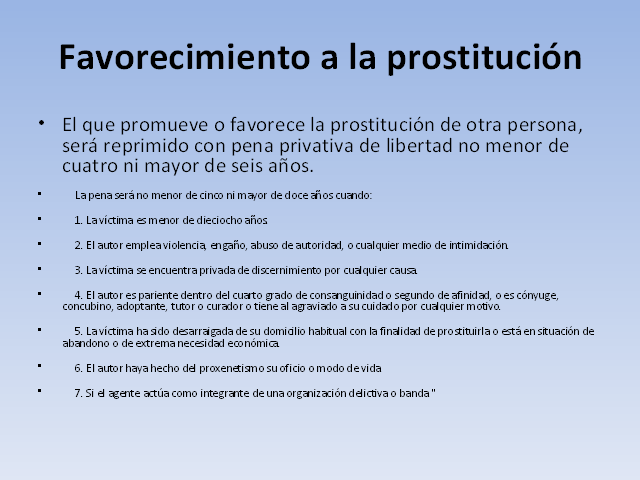
Favorecimiento a la prostitución El que promueve o favorece la prostitución de otra persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. La pena será no menor de cinco ni mayor de doce años cuando: 1. La víctima es menor de dieciocho años. 2. El autor emplea violencia, engaño, abuso de autoridad, o cualquier medio de intimidación. 3. La víctima se encuentra privada de discernimiento por cualquier causa. 4. El autor es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o es cónyuge, concubino, adoptante, tutor o curador o tiene al agraviado a su cuidado por cualquier motivo. 5. La víctima ha sido desarraigada de su domicilio habitual con la finalidad de prostituirla o está en situación de abandono o de extrema necesidad económica. 6. El autor haya hecho del proxenetismo su oficio o modo de vida. 7. Si el agente actúa como integrante de una organización delictiva o banda."
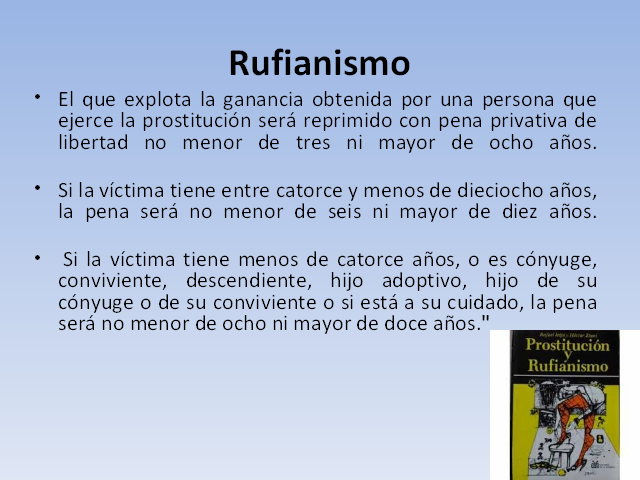
Rufianismo El que explota la ganancia obtenida por una persona que ejerce la prostitución será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. Si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años, la pena será no menor de seis ni mayor de diez años. Si la víctima tiene menos de catorce años, o es cónyuge, conviviente, descendiente, hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su conviviente o si está a su cuidado, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años."
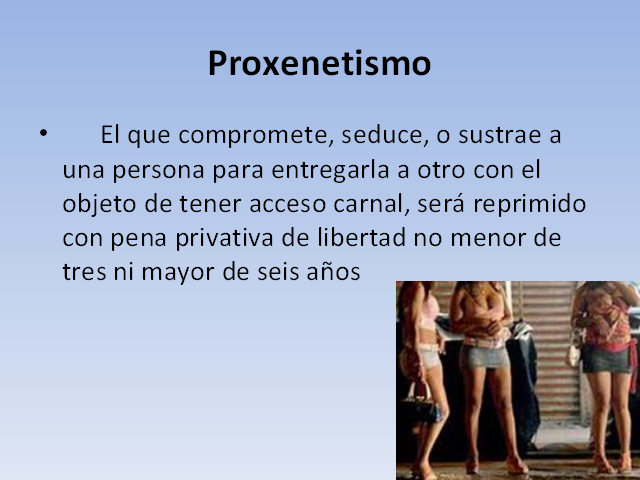
Proxenetismo El que compromete, seduce, o sustrae a una persona para entregarla a otro con el objeto de tener acceso carnal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años
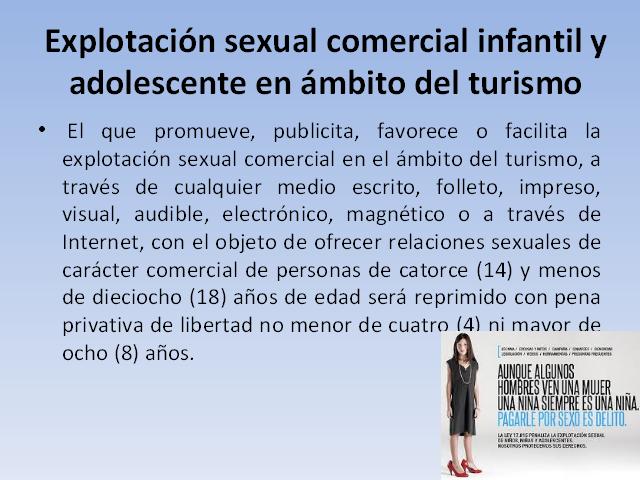
Explotación sexual comercial infantil y adolescente en ámbito del turismo El que promueve, publicita, favorece o facilita la explotación sexual comercial en el ámbito del turismo, a través de cualquier medio escrito, folleto, impreso, visual, audible, electrónico, magnético o a través de Internet, con el objeto de ofrecer relaciones sexuales de carácter comercial de personas de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro (4) ni mayor de ocho (8) años.
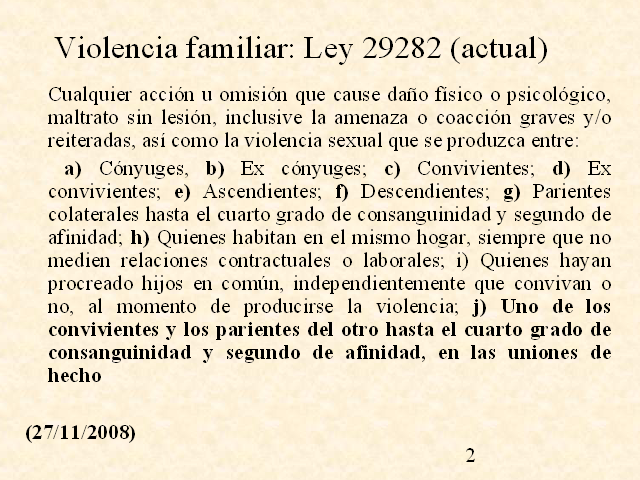
1 Violencia familiar: Ley 29282 (actual) Cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual que se produzca entre: a) Cónyuges, b) Ex cónyuges; c) Convivientes; d) Ex convivientes; e) Ascendientes; f) Descendientes; g) Parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; h) Quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; i) Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia; j) Uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de hecho (27/11/2008)
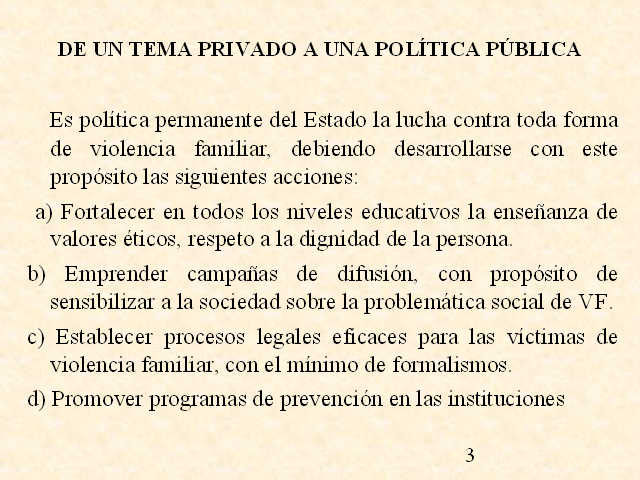
2 DE UN TEMA PRIVADO A UNA POLÍTICA PÚBLICA Es política permanente del Estado la lucha contra toda forma de violencia familiar, debiendo desarrollarse con este propósito las siguientes acciones: a) Fortalecer en todos los niveles educativos la enseñanza de valores éticos, respeto a la dignidad de la persona. b) Emprender campañas de difusión, con propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la problemática social de VF. c) Establecer procesos legales eficaces para las víctimas de violencia familiar, con el mínimo de formalismos. d) Promover programas de prevención en las instituciones
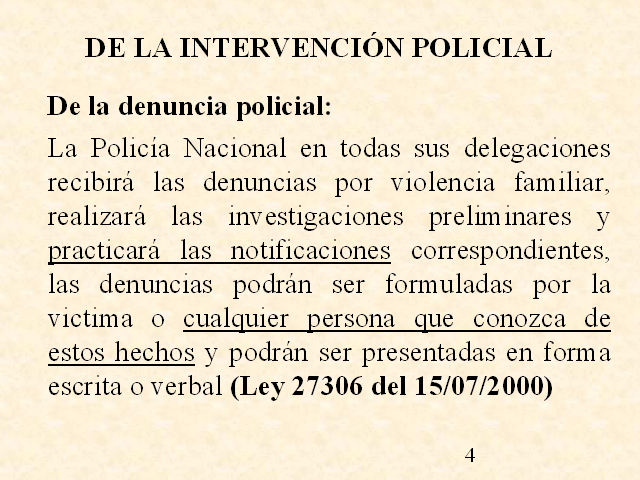
3 DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL De la denuncia policial: La Policía Nacional en todas sus delegaciones recibirá las denuncias por violencia familiar, realizará las investigaciones preliminares y practicará las notificaciones correspondientes, las denuncias podrán ser formuladas por la victima o cualquier persona que conozca de estos hechos y podrán ser presentadas en forma escrita o verbal (Ley 27306 del 15/07/2000)
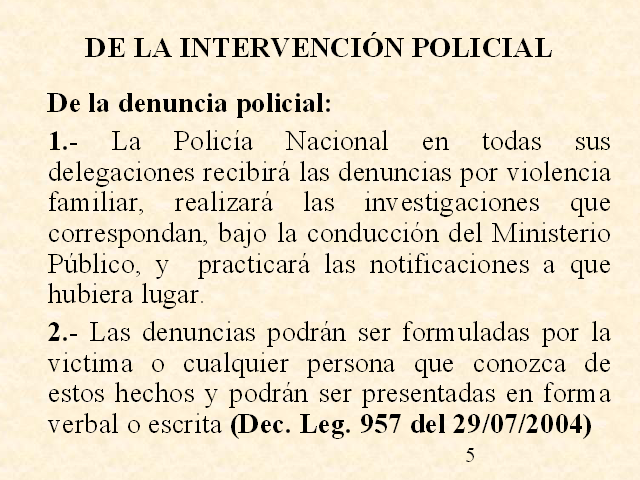
4 DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL De la denuncia policial: 1.- La Policía Nacional en todas sus delegaciones recibirá las denuncias por violencia familiar, realizará las investigaciones que correspondan, bajo la conducción del Ministerio Público, y practicará las notificaciones a que hubiera lugar. 2.- Las denuncias podrán ser formuladas por la victima o cualquier persona que conozca de estos hechos y podrán ser presentadas en forma verbal o escrita (Dec. Leg. 957 del 29/07/2004)
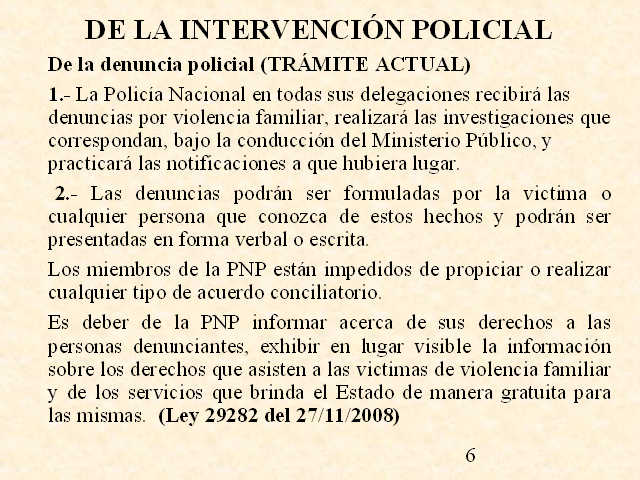
5 DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL De la denuncia policial (TRÁMITE ACTUAL) 1.- La Policía Nacional en todas sus delegaciones recibirá las denuncias por violencia familiar, realizará las investigaciones que correspondan, bajo la conducción del Ministerio Público, y practicará las notificaciones a que hubiera lugar. 2.- Las denuncias podrán ser formuladas por la victima o cualquier persona que conozca de estos hechos y podrán ser presentadas en forma verbal o escrita. Los miembros de la PNP están impedidos de propiciar o realizar cualquier tipo de acuerdo conciliatorio. Es deber de la PNP informar acerca de sus derechos a las personas denunciantes, exhibir en lugar visible la información sobre los derechos que asisten a las victimas de violencia familiar y de los servicios que brinda el Estado de manera gratuita para las mismas. (Ley 29282 del 27/11/2008)


La intimidación es un acto de conducta agresiva, esta se repite con el fin de hacer daño deliberadamente a otra persona, puede ser de manera física o mental. El acoso se caracteriza en un individuo por comportarse de una determinada manera en el que se desea ganar poder sobre otra persona.
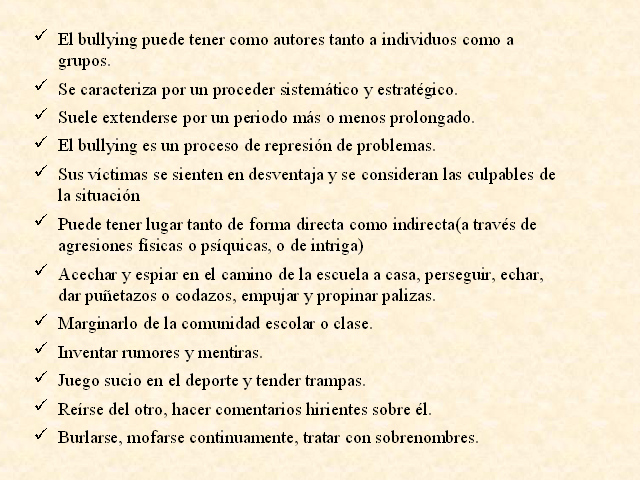
El bullying puede tener como autores tanto a individuos como a grupos. Se caracteriza por un proceder sistemático y estratégico. Suele extenderse por un periodo más o menos prolongado. El bullying es un proceso de represión de problemas. Sus víctimas se sienten en desventaja y se consideran las culpables de la situación Puede tener lugar tanto de forma directa como indirecta(a través de agresiones físicas o psíquicas, o de intriga)? Acechar y espiar en el camino de la escuela a casa, perseguir, echar, dar puñetazos o codazos, empujar y propinar palizas. Marginarlo de la comunidad escolar o clase. Inventar rumores y mentiras. Juego sucio en el deporte y tender trampas. Reírse del otro, hacer comentarios hirientes sobre él. Burlarse, mofarse continuamente, tratar con sobrenombres.
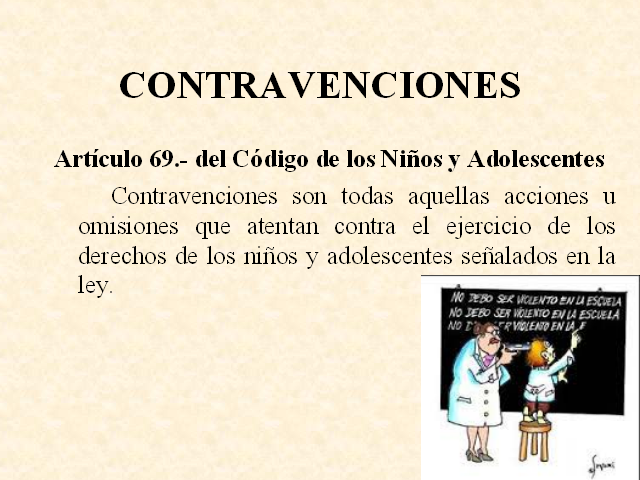
CONTRAVENCIONES Artículo 69.- del Código de los Niños y Adolescentes Contravenciones son todas aquellas acciones u omisiones que atentan contra el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes señalados en la ley.
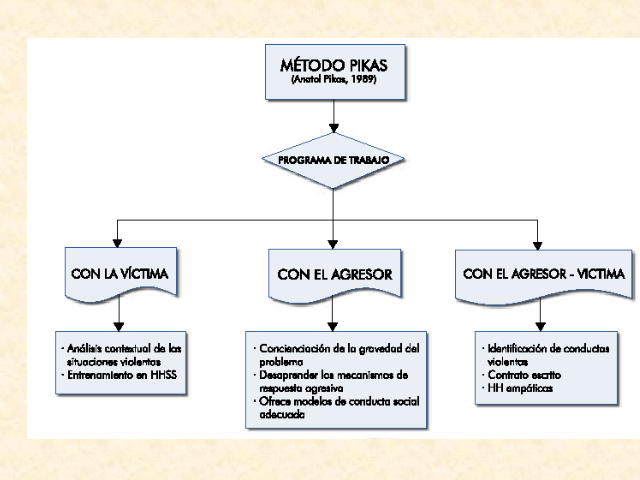
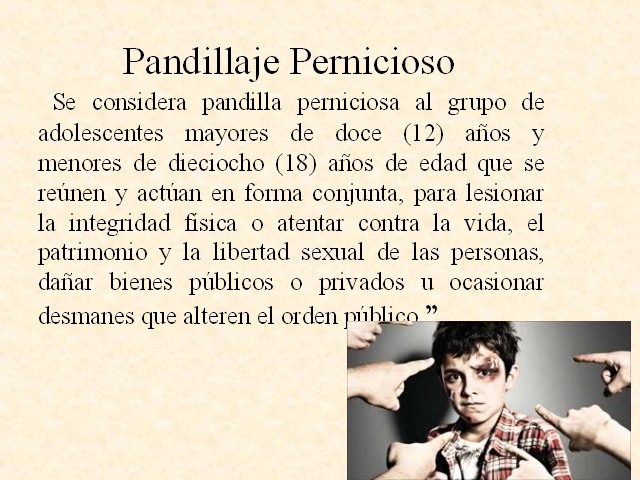
Pandillaje Pernicioso Se considera pandilla perniciosa al grupo de adolescentes mayores de doce (12) años y menores de dieciocho (18) años de edad que se reúnen y actúan en forma conjunta, para lesionar la integridad física o atentar contra la vida, el patrimonio y la libertad sexual de las personas, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el orden público.”
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
FACTORES CRIMINÓGENOS Y PSICOLOGÍA DEL DELINCUENTE.
1. ¿Qué es la conducta antisocial?
La Psicología de la conducta criminal ha reconocido, desde hace tiempo, que los
actos delictivos son sólo un componente más de una categoría más amplia de “conducta
antisocial” que abarca un amplio rango de actos, actividades y problemas de conducta,
tales como peleas, fugas, hechos vandálicos o mentiras reiteradas. Este patrón tiende a
permanecer estable en el tiempo.
Conducta antisocial y trastorno antisocial de la persona.
La conducta antisocial persistente, como “deficiencia social”.
La necesidad de una perspectiva multifactorial.
2. LA CARRERA DELICTIVA
Este concepto está siendo utilizado con profusión en la literatura criminológica
actual y cada vez son más los autores que defienden su relevancia para el estudio del
comportamiento criminal. El concepto de carrera delictiva se refiere a la secuencia
longitudinal de los delitos cometidos por un delincuente durante un período
determinado; por eso requiere la verificación de la existencia de una progresión de la
actividad criminal a través de estadios.
2.1. Carreras delictivas y delincuentes de carrera.
2.2. Prevalencia e incidencia.
2.3. Delincuencia y clase social.
3. EVIDENCIA EMPÍRICA EN LA PSICOLOGÍA CRIMINAL.
Empíricamente, la Psicología del crimen busca conocer las relaciones entre los
factores que afectan la variabilidad de la conducta criminal, así como las variables
moderadoras que interactúan con ellos. Las interrelaciones pueden ser de varios tipos
(correlatos, predictores – y predictores dinámicos - y variables funcionales),
dependiendo de cómo se conduzcan las observaciones o de los diseños de investigación
utilizados para establecerlas.
Los factores más relevantes en la predicción.
Delincuencia ocasional y persistente.
Predictores dinámicos y estáticos.
Factores protectores.
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
4. LA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA.
La Psicología es una ciencia que estudia la conducta y conciencia humanas
navegando entre la aproximación de las ciencias sociales, por una parte, y las ciencias
naturales, por otra. En efecto, la Psicología ha de compartir su objeto de estudio, en
cuanto se trata de conducta, con un amplio elenco de ciencias hermanas como la
sociología, antropología, la fisiología y las ciencias del cerebro. Ahora bien, la unicidad y
especificidad de la Psicología se encuentra en que estudia el comportamiento y la
conciencia del ser humano como una función conjunta de factores orgánicos y sociales.
La teoría de Farrington.
La teoría del estilo de vida criminal de Walter.
Implicaciones para la discusión:
¿Tiene sentido hablar hoy en día de predisposición hacia la delincuencia?
En el origen de la delincuencia: ¿son más importantes las condiciones sociales o los
atributos personales?
¿Por qué la intimidación –general y especial- no es suficiente para luchar contra la
delincuencia?
¿En qué medida lo visto en esta cátedra puede aplicarse a otros tipos de delincuentes,
como los de cuello blanco, sexuales, terroristas, etc.?
La criminología actual: ¿permite orientar la política criminal (especialmente en
la prevención) de un modo eficaz?
¿QUÉ ES LA CONDUCTA CRIMINAL?
La Psicología de la conducta criminal ha reconocido, desde hace tiempo, que los
actos delictivos son sólo un componente más de una categoría más amplia de “conducta
antisocial”, que abarca un amplio rango de actos, actividades y problemas de conducta,
tales como peleas, fugas, hechos vandálicos o mentiras reiteradas. Ya que le etiqueta de
conducta antisocial puede reflejar hechos tan dispares, es útil recordar que, en términos
geniales, hace referencia a cualquier acción que viole las reglas sociales o vaya contra los
demás con independencia de su gravedad. No obstante algunas conductas antisociales
pueden darse en el transcurso normal del desarrollo evolutivo del menor para
desaparecer posteriormente de forma súbita o gradual, mientras que otras pueden
persistir hasta llegar a suponer conflictos realmente serios con el entorno.
Obviamente, no todos los niños con problemas de conducta se convierten en
adultos antisociales, pero como señala un tratadista, la mayor parte de los adultos
diagnosticados con personalidad antisocial fueron antisociales en su etapa infantil. De
acuerdo con una corriente de la doctrina, el adulto antisocial generalmente falla en
mantener relaciones íntimas con otras personas, su desempeño laboral es deficiente, está
implicado en conductas ilegales, tiende a cambiar sus planes impulsivamente y pierde el
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
control en respuesta a pequeñas frustraciones. Cuando niño tendía a ser intranquilo,
impulsivo, sin sentimientos de culpa, funcionaba mal en la escuela, se fugaba de casa, era
cruel con los animales y cometía actos delictivos. Un patrón similar de resultados fue
hallado en el estudio de Cambridge de West y Farrington donde el delinquir era un
elemento más en un estilo de vida anti-normativa.
Esta idea de una personalidad antisocial que crece en la infancia y persiste en la
vida adulta con numerosas manifestaciones conductuales, entre ellas las delictivas, fue
popularizada por Robins y posteriormente representada en el DSM-III-R y DSM IV con
el diagnóstico del “Desorden de Personalidad Antisocial”, donde tienen cabida tanto los
psicópatas como los delincuentes multirreincidentes y donde se prima especialmente, el
carácter ilegal de la personalidad antisocial. Precisamente el término de trastorno
(desorden) de conducta, recogido en la cuarta edición revisada del Manual Diagnóstico
de la asociación americana de Psiquiatría, pretende agrupar a aquellos menores que
evidencian un patrón de conducta antisocial persistente, caracterizado por una
desadaptación generalizada en su funcionamiento diario y por la violación repetida de
los derechos básicos de los demás y las normas sociales fundamentales apropiadas a la
edad. Una de las características principales de este síndrome clínico radica en la
conducta agresiva, y de hecho muchos estudios retrospectivos y prospectivos han
mostrado que la agresión en la niñez y en la adolescencia está asociada con una conducta
delictiva posterior, especialmente si los comportamientos agresivos también se producen
fuera del hogar.-
Pero a pesar de que esta categoría es la que usualmente se emplea para
diagnosticar la conducta antisocial –y delictiva- entre los niños y los adolescentes, lo
cierto es que, en general, este diagnóstico sólo es aplicable a un subgrupo de
delincuentes. La razón estriba en que el trastorno de conducta exige, en su definición,
que exista un importante proceso de alteración conductual, emocional e interpersonal, es
decir, un importante deterioro social, y no toda delincuencia constituye una parte de un
desorden tan general: la mayoría de los niños han cometido algún pequeño delito en
algún momento de su vida sin que reúnan las características exigidas por esta definición.
Ahora bien, muchos delincuentes, y especialmente los reincidentes, podrían ajustarse sin
ningún problema a este diagnóstico, ya que manifiestan de forma recalcitrante
conductas antisociales y un grave deterioro en su ajuste personal e interpersonal. Este
grupo de delincuentes persistentes, pequeño en número, es además responsable de una
gran proporción de delitos, de ahí que se hayan convertido en un objetivo prioritario de
la labor preventiva.
En un importante trabajo, se ha hecho eco de la investigación reciente que señala
que la conducta delictiva grave, puede ser concebida generalmente como parte de una
condición deficitaria genérica: “La evidencia sugiere que la delincuencia suele asociarse
con otras conductas problemáticas así como con dificultades personales y sociales, y que
la extensión de esta asociación, y el grado y variedad de la perturbación se incrementa
con la gravedad y frecuencia de la conducta delictiva. En efecto, hay un consenso
creciente, de que la conducta delictiva, especialmente cuando ésta es persistente y seria,
suele formar parte de una condición significativa y durable, compuesta de múltiples y
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
problemáticas conductas antisociales, que en ocasiones parece estar transmitida en la
familia. Los niños que presentan esta condición, que podemos denominar como una
deficiencia social, pueden estar predispuestos desde la infancia temprana a enfrentarse a
su ambiente de forma ineficaz y antisocial, además de exponerse a ser maltratados por
sus padres.-
Esas otras conductas problemáticas que suelen ir asociadas con la conducta
delictiva persistente son las siguientes: hiperactividad y déficit de la atención;
deficiencias en el aprendizaje, en la lectura y en el rendimiento escolar; pobres
habilidades de relación interpersonal y rechazo por parte del grupo de pares; y pobres
habilidades cognitivas de solución de problemas interpersonales. A estas características
del sujeto tendríamos que añadir las propias de su ambiente inmediato, especialmente
de su familia: problemas conyugales, abusan de alcohol y conducta delictiva, ausencia
del padre del hogar, prácticas de crianza basadas en el castigo y la inconsistencia, pobre
supervisión, familia numerosa y bajo estatus socio-económico.-
Teniendo en cuenta estas aportaciones, es claro que desde ahora podemos
establecer una exigencia de todo estudio diagnóstico que pretenda ser mínimamente
fiable en su análisis del chico delincuente: su comprensión de los principales aspectos
individuales (conductuales, cognitivos y afectivos) y sociales (ambientales, familiares,
escolares y en el grupo de pares), junto con un examen detallado de los hechos más
relevantes que precedieron, cualificaron y siguieron a su actividad delictiva.-
LA CARRERA DELICTIVA.
Aunque algunos autores, afirman que el concepto de carrera delictiva no es
adecuado para estudiar el crimen –al existir una propensión hacia la criminalidad que
no varía con la edad-, lo cierto es que este concepto está siendo utilizado con profusión
en la literatura criminológica actual, y cada vez son más los autores que defienden su
relevancia para el estudio del comportamiento criminal.-
El concepto de carrera delictiva se refiere a la secuencia longitudinal de los
delitos cometidos por un delincuente durante un período determinado; por eso requiere
la verificación de la existencia de una progresión de la actividad criminal a través de
estadios. En un extremo, se halla el delincuente que sólo comete un delito, mientras que
en el otro se encuentran los delincuentes de carrera, es decir, los delincuentes que
cometen numerosos delitos, algunos de ellos ciertamente graves. Parece sensato afirmar
con que si una carrera delictiva por definición implica una progresión en el tiempo, la
información derivada de los estudios longitudinales será necesaria para estudiar un
fenómeno extenso como el de la carrera delictiva.
Conviene no confundir los conceptos de carrera delictiva y delincuente de
carrera. El primero sólo pretende describir la secuencia de delitos durante una parte de
la vida de un sujeto, y no sugiere que éste sea, necesariamente, un delincuente peligroso.
Las carreras delictivas se caracterizan por un comienzo de la actividad delictiva, el final
de la misma, y la duración entre ambos puntos. En el transcurso de la carrera, los
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
criminólogos se interesan por comprender varios factores, como la tasa de delitos, el
patrón de los tipos de delitos cometidos, y otras tendencias identificables.-
En este sentido, varios términos adquieren especial relevancia. Por un lado, los de
Prevalencia y frecuencia. La Prevalencia o participación, se refiere a la proporción de
miembros de una población que son delincuentes activos en un tiempo dado, y el de
incidencia o frecuencia, considera la tasa anual en la que estos delincuentes activos
cometen delitos, es decir, caracteriza la intensidad o la tasa de la actividad delictiva de
los delincuentes en un tiempo dado (número de crímenes por criminal). Así, el primer
término distingue entre delincuentes y no delincuentes, o lo que es lo mismo, cuántos
individuos de una población están involucrados en actividades delictivas, y el segundo
nos indica qué número de crímenes comete un delincuente activo en una unidad de
tiempo. Y por otro, el de persistencia, que nos indica quiénes son delincuentes
ocasionales y quiénes frecuentes o crónicos, y por qué ciertos individuos persisten en el
crimen mientras otros inhiben su implicación en actividades criminales.-
Lo que interesa saber, por lo tanto, es cómo se inician, continúan y finalizan las
carreras delictivas (aquí adquieren sentido los conceptos de inicio, escalación o seriedad,
especialización delictiva y desistimiento), porque puede ocurrir que en cada uno de estas
fases estén interviniendo factores causales distintos; es decir, las causas que pueden estar
influyendo en la iniciación de un individuo en la actividad delictiva, pueden ser
diferentes de las que afectan a la frecuencia con la que delinque, los tipos de delitos que
realiza, y/o el abandono de sus actividades criminales.
Entre los predictores de la carrera delictiva se encuentran:
Inicio precoz:
Conductas Problema (hurtar, mentir, agresión, oposición, hiperactividad, novillos...)
Relaciones negativas con los padres.
Pobre supervisión.
Problemas afectivos.
Asociación padres antisociales.
Baja motivación escolar.
Seriedad:
Inicio precoz a 12 años.
Numerosos conflictos con la escuela.
Gran agresión física.
Conductas perturbadas.
Abandono:
Mayor unión familiar.
Percepción positiva de la escuela y los maestros.
Mejor afectividad.
Matrimonio.
Escolaridad completa.
Formación laboral.
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
Amigos no delincuentes.
Trabajos convencionales.
Actitudes convencionales.
Clima en el hogar más positivo.
En la medida que éstas y otras dimensiones de la carrera delictiva sean
diferenciadas, se podrán mejorar y profundizar las explicaciones sobre el crimen y la
delincuencia, ofreciendo líneas preventivas que actúen sobre las constantes identificadas.
Pero no hay que confundir la perspectiva de la carrera delictiva con una teoría del
delito. La primera es una herramienta conceptual importante, una forma de estructurar
y organizar el conocimiento en torno a ciertos aspectos básicos del delinquir, con objeto
de que puedan ser mejor observados y evaluados, facilitando además su análisis
cuantitativo. Además, al no considerar la delincuencia como un fenómeno unitario
indiferenciado, permite distinguir a los individuos que cometen delitos, de los delitos que
éstos cometen, propiciando un análisis más detallado de esos elementos en función de los
tipos de delitos resultantes.-
Finalmente, como no hace presunciones sobre “rasgos fijos” sino que evalúa la
implicación en la actividad delictiva atendiendo a una pluralidad de factores, permite
integrar bajo una sola teoría explicaciones dispares y de modo coherente con la
evidencia empírica que poseemos. Ejemplo de estos intentos integradores lo son la teoría
de la anticipación diferencial de Glaser (que aúna la teoría de la asociación diferencial
de Sutherland y Cressey, la del control de Hirschi y elementos derivados del aprendizaje
social), la de Feldman que distingue claramente el proceso de adquisición de la conducta
criminal de su mantenimiento (recoge los planteamientos del aprendizaje social y el
condicionamiento clásico y operante, la predisposición individual y biológica de Eysenck
y la teoría del etiquetado) o el esquema conceptual de Farrington, del que hablaremos
más adelante.-
DELINCUENCIA – CLASE SOCIAL.
La relación clase social – delincuencia procede de estudios que siguen los
principios de las teorías sobre la delincuencia basadas en la clase social. Estas teorías
aseguran que pertenecer a una clase social baja incrementa la probabilidad de conducta
criminal, es decir, el crimen es un reflejo directo de las privaciones asociadas a ciertas
clases sociales 8las clases de los marginados, de los pobres, o de los que luchan por
conseguir lo que tienen las clases más pudientes. Uno de los grandes problemas de esta
relación, es que la mayor parte de estos estudios se han centrado en la población
penitenciaria que está sobre representada por sujetos procedentes de las clases más
desfavorecidas, mientras que los estudios con cuestionarios de auto declaración han
suavizado las diferencias en participación delictiva entre los diversos grupos sociales.
Otro de los grandes problemas, se refiere a la vaguedad y confusión de lo que se
entiende por clase social. ¿Qué es realmente lo que se está midiendo: La pobreza, la
ocupación, la clase de origen, los ingresos, el estatus social económico... ? Por ejemplo,
Brownfield, analizando la relación entre clase social y conducta violenta observó que la
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
relación variaba dependiendo de la medida usada por “clase social”. En su opinión, la
típica medida de clase a través de la ocupación laboral y la educación de los padres es
más inapropiada que medidas de privación absoluta como el desempleo o la asistencia
social. Sobre este punto Thornberry y Farnworth hiotetizaron que empleando múltiples
medidas de estatus socio económico se puede estimar mucho mejor la relación crimen –
clase social y se puede identificar qué dimensiones de ese estatus son las más importantes
con relación a la criminalidad. Se estudiaron seis indicadores (área donde el sujeto
reside, ocupación del padre, nivel educativo alcanzado, ocupación del sujeto, sueldo o
ingresos económicos e inestabilidad laboral), llegando a la conclusión que la relación
crimen –clase era más débil cuando se utilizaba como medida de la clase social el estatus
de los padres, la ocupación del individuo o sus ingresos económicos. Las más fuertes
correlaciones con la criminalidad se obtuvieron con la inestabilidad laboral y el nivel
educativo alcanzado. Aunque la validez pre delictivo de estos factores debe ser evaluada
con respecto a variables personales y familiares, existe evidencia de que ambos factores,
en efecto, son predictores de la conducta criminal.
Obviamente que se determine una relación moderada entre clase social y crimen
no quiere decir que debamos renunciar a luchar contra la pobreza, el crimen en las
áreas más desfavorecidas o en redistribuir la riqueza y el bienestar social. De la revisión
que Garrido realiza sobre este tópico, se desprende que realmente existe una mayor
participación delictiva de la clase baja que además suele concentrarse en los vecindarios
más inhóspitos, ajados y pobres, y con mayor proporción de crímenes, por ello la
contribución potencial del contexto socioeconómico a la delincuencia debe ser tenida en
cuenta en un intento por solucionar las constantes sociales que potencian estas
situaciones.
EVIDENCIA EMPÍRICA EN LA PSICOLOGÍA DE LA CONDUCTA
CRIMINAL.
DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN.
Las contribuciones distintivas de los psicólogos a la explicación prevención y
tratamiento de la conducta delictiva se desprenden de su compromiso al estudio
científico de la conducta humana, con un énfasis especial en aquellas teorías que pueden
ser comprobadas usando datos empíricos, cuantitativos, experimentos controlados,
observación sistemática, medidas de validez, replicaciones de los resultados hallados y
pruebas similares. Pero una de las tareas psicológicas más importantes en los últimos
años ha sido la predicción de la conducta criminal, que consiste en formular hipótesis
sobre el patrón de comportamiento al futuro de una persona o el curso de acción que
seguirá un determinado fenómeno un tiempo después. Para ello, el investigador maneja
ciertas variables (las variables independientes, como la inteligencia o el auto concepto)
con objeto de observar si explican la aparición del fenómeno objeto de la predicción (la
variable criterio o dependiente, que en nuestro caso sería la conducta delictiva). Si
efectivamente la variable independiente predice la variable dependiente, decimos
entonces que ambas están relacionadas o correlacionadas. Sin embargo, es muy difícil
hallar variables que estén perfectamente vinculadas. La conducta humana es
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
sumamente compleja, está determinada por un amplio conjunto de factores que se
concadenan entre ellos de múltiples formas y que, a menudo, ejercen su influencia a
través de terceras variables a las que se denominan intervinientes o moderadoras.
Empíricamente, la Psicología del crimen busca conocer las relaciones entre los
factores que afectan la variabilidad de la conducta criminal, así como las variables
moderadoras que interactúan con ellos. Las interrelaciones pueden ser de varios tipos
8correlatos, predictores – y predictores dinámicos – y variables funcionales),
dependiendo de cómo se conduzcan las observaciones o de los diseños de investigación
utilizados para establecerlas. Veamos los diferentes tipos de correlaciones que establecen
Andrews y Bonta según los diseños de investigación y variables criterios utilizadas.
Correlaciones, diseños de investigación y variables a predecir:
Correlaciones: a) Correlato; b) predictor; c)var. Funcional.
Diseño de investigación: a) transversal; b) longitudinal; c) experimental.
Variables – criterio: a) pasado criminal; b) futuro criminal; c) futuro criminal.
Se puede apreciar si observamos sólo las literales de cada párrafo, que los
correlatos de la delincuencia se asocian con los estudios o diseños de investigación
transversales, los predictores con los diseños de investigación longitudinales, y las
variables funcionales centradas en la evaluación de las intervenciones) con los diseños
experimentales. Lo más interesante de esta distinción es que nos permite contrastar los
estudios tradicionales sobre los correlatos y causas de la delincuencia, con los estudios
más actuales sobre predicción. Con la predicción, el centro de atención se traslada desde
la demostración empírica de diferencias ahocicadas con el pasado criminal, hacia el
pronóstico e influencia de la conducta criminal futura, lo que demanda estrategias que
se extienden más allá de las comparaciones entre grupos de personas que difieren en sus
antecedentes criminales.
LOS CORRELATOS DE LA DELINCUENCIA. ESTUDIOS
TRANSVERSALES.
El conocimiento de los correlatos de la delincuencia procede de observaciones
transversales de individuos conocidos que varían en su historia criminal. A diferencia de
los estudios longitudinales, en los estudios transversales se estudian grandes grupos de
personas estimando sus posiciones con respecto a una variable en un solo momento
temporal. Es decir, se recogen datos de una muestra en un momento determinado con
objeto de poder extraer inferencias con respecto a la población a la que pertenece la
muestra. Estos estudios tienden a ser de dos tipos: en el primero, se utilizan grupos
extremos de individuos que han sido seleccionados precisamente porque se sabe que
difieren en la variable analizada por ejemplo un grupo de delincuentes noveles con otro
de reincidentes) en este modelo, la cuestión empírica es descubrir cuál de los potenciales
factores estudiados permite distinguir entre ambos grupos. El segundo, utiliza una
muestra representativa de individuos de una población específica seleccionada para la
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
observación sistemática (por Ej., Se observa el tipo de actividades criminales que
cometen, las correlaciones entre una determinada variable y la conducta criminal, la
ocupación del padre o clase social de origen y medidas de socialización en delincuentes a
través del registro de su pasado criminal, ya sea oficial y/o auto informado); Aquí la
tarea también es identificar las variables que correlacionan con el pasado criminal del
sujeto o grupo de sujetos. Ambos sistemas han aportado importantes correlatos de la
conducta criminal.-
LOS PREDICTORES DEL DELITO. ESTUDIOS LONGITUDINALES.
Cuando intentamos saber cómo surge un delincuente, debemos averiguar cuáles
son los predictores más importantes de la delincuencia, los factores que pueden estar
potenciando el desarrollo del comportamiento antisocial y la actividad criminal desde la
infancia a la edad adulta. El conocimiento de estos predictores o “factores de riesgo” de
la conducta criminal procede de los estudios longitudinales, a los que ya hemos hecho
referencia, donde se analizan cómo cambian los sujetos con respecto a una variable o
variables específicas en varios momentos temporales. Por factores de riesgo entendemos
el conjunto de factores individuales, sociales y ambientales que pueden facilitar e
incrementar la probabilidad de desarrollar desórdenes emocionales o conductuales (por
Ej., Comportamiento delictivo).
La predicción y la prevención de la delincuencia son procesos muy unidos, y si
bien podemos tener más conocimientos para mejorar en una vía que en la otra, a la
larga los progresos en cualquiera de ellas revierten en beneficio de la restante. En efecto,
con objeto de prevenir la delincuencia eficazmente (en un sentido inicial o primario, es
decir, antes de que aparezca el problema), hemos de ser capaces de identificar a aquellos
niños que están en un mayor riesgo de ser delincuentes. Esta identificación del riesgo
podemos definirla como la habilidad para detectar a aquellos grupos de individuos que
aunque no hayan mostrado signos de desorden o bien haya mostrado ciertos
componentes del mismo, tienen, sin embargo, una alta probabilidad de manifestarlo
posteriormente en comparación con los grupos definidos como de no – riesgo.
Así pues, una prevención eficaz tiene dos requisitos fundamentales: primero, los
programas preventivos deben ser capaces de disminuir las condiciones que llevan a la
comisión de delitos; segundo, deben posibilitar de forma rentable, la identificación de
aquellas personas que más precisan de estos esfuerzos.
En el campo de la predicción tenemos que familiarizarnos con cuatro conceptos
clave: los válidos positivos, los falsos positivos, los válidos negativos y los falsos
negativos. Ante la presencia de una serie de predictores o factores de riesgo, podemos
definir a los Válidos Positivos como aquellos sujetos que fueron predichos como futuros
delincuentes y en realidad llegaron a serlo. Pos Falsos Positivos, en cambio, son aquellos
sujetos que fueron incluidos en el grupo de futuros delincuentes pero no llegaron a serlo.
El término Falso Negativo hace referencia a los sujetos que fueron excluidos del
grupo de alto riesgo de ser delincuentes al no presentar el grupo de factores precursores
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
de la delincuencia, pero con el tiempo, sin embargo, se convirtieron en delincuentes.
Finalmente, los válidos negativos son aquellos sujetos que fueron excluidos del grupo de
alto riesgo por la misma razón que los anteriores y realmente no se convirtieron en
delincuentes.-
De las tareas de predicción pueden derivarse dos tipos de índices diferentes:
índices estadísticos u objetivos de riesgo de futura conducta criminal, o índices basados
en la evaluación subjetiva del riesgo propio de la predicción clínica. Obviamente, el
objeto de toda predicción es identificar correctamente a los futuros delincuentes y a los
no – delincuentes, y disminuir progresivamente el número de sujetos mal predichos, esto
es, los falsos positivos y falsos negativos. Estos grupos constituyen dos de los errores más
preocupantes en el campo de la predicción: el de los falsos positivos puede deberse a
sujetos que hayan desistido del delito o bien al uso de predictores inadecuados; el de los
falsos negativos, a una débil relación entre el predictor utilizado y la delincuencia.
Las investigaciones están intentando corregir este tipo de equivocaciones usando
mejores predictores, combinando factores de riesgo e introduciendo los resultados de
pronósticos con sujetos que permanecen como no delincuentes o que desisten del delito
con el tiempo; Es decir, dejando a un lado como criterio de una futura no-delincuencia
la ausencia de predictores o un bajo grado de presencia de los mismos, y utilizando en
cambio, predictores propios de no – desviación como los que ofrecen los estudios sobre
factores protectores.
Pero a pesar de estos problemas o efectos que pueden desprenderse de
predicciones a gran escala, existe una coincidencia en señalar la conveniencia de
programar estrategias preventivas que identifiquen e intervengan en incipientes
problemas con la finalidad de reducir la tasa de conducta antisocial. La idea general es
que un comienzo precoz en una variedad de problemas de conducta avala la necesidad
de una intervención temprana de la infancia en riesgo de delincuencia posterior. Esta
propuesta se halla respaldada por las investigaciones que han señalado la continuidad y
extensión de los problemas de conducta en la infancia –poblaciones de riesgo- en una
variedad de desórdenes en la vida adulta (historia laboral inestable y poco cualificada,
alcoholismo, trastornos mentales, delincuencia, etcétera).
La predicción, por lo tanto, lo que intenta es averiguar y comprender los factores
de riesgo que pueden impulsar a un sujeto hacia una carrera delictiva, es decir, que lo
hacen vulnerable a la delincuencia. Sin embargo, son cada día más los autores que
propugnan el estudio y comprensión de estos factores de riesgo en interacción con los
“factores protectores” o conjunto de factores individuales, sociales y/o ambientales que
pueden prevenir o reducir la p0robabilidad de desarrollar desórdenes emocionales o
conductuales como el comportamiento delictivo, es decir, que hacen del niño o del
adolescente personas resistentes a la criminalidad. Así, vulnerabilidad y resistencia son
ya dos conceptos que se suman a los esfuerzos por prevenir la delincuencia.-
Se debe tener en cuenta, que la predicción es probabilística y sólo nos permite
hacer estimaciones moderadas sobre la ocurrencia de un determinado evento. Sólo
podemos operar con probabilidades modestas acerca del comportamiento futuro de un
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
individuo, no se puede afirmar con total seguridad si alguien se involucrará en actos
delictivos, cometerá nuevos delitos o abandonará su carrera delictiva.
Aun así, actualmente se coincide en señalar muchos de los predictores de la
delincuencia, y se han obtenido consistentes resultados en estudios realizados en
ambientes diferentes.
En líneas generales, se puede decir que el delincuente común manifiesta una
escasa especialización delictiva (puede cometer delitos contra la propiedad, actos
violentos, consumado de drogas y alcohol, conducción temeraria, etc.). Tiende a haber
nacido en una familia problemática, con conflictos, bajos ingresos, numerosa y con
antecedentes delictivos, con prácticas de crianza inconsistentes o severas, escasa
supervisión y relaciones padres-hijos poco sólidas y afectivas. En la escuela, se
caracteriza por el absentismo, conducta perturbadora (rebelde, hiperactivo e impulsivo)
y escasos logros académicos. Después de dejar la escuela, el delincuente suele conseguir
empleos poco cualificados, con bajo salario y con numerosos períodos de desempleo.
Sus delitos probablemente lleguen a ser más numerosos durante la adolescencia
(13 – 19 años) para disminuir entre los 20 y los 30 años. A los 30 años, probablemente
esté separado o divorciado, desempleado o con trabajos de bajo salario y si tiene hijos,
éstos estarán recibiendo un ambiente familiar con similares características de privación,
discordia, desorden y escasa supervisión similar a la que él experimentó cuando era
niño. Los problemas sociales tienden a estar interrelacionados, lo que dificulta
enormemente interpretar los datos, determinar las causas, y conocer qué momentos son
los más adecuados para intervenir y con qué métodos.-
Los estudios longitudinales deben ser capaces de predecir no sólo quién cometerá
delitos, sino quiénes cometerán los más graves y con mayor frecuencia. La identificación
de los delincuentes de carrera es un tema de creciente interés en la literatura
criminológica. Aunque la “participación “ parece declinar con la edad, no ocurre lo
mismo con la “frecuencia”, es decir, los delincuentes activos siguen cometiendo delitos
con el tiempo. Y lo mismo podría decirse de los delincuentes violentos, cuya
identificación parte de la necesidad de prevenir una futura conducta criminal lesiva.
Es fácil observar que subyace el convencimiento de que la conducta antisocial o
delictiva juvenil es una precursora de la delincuencia adulta, de forma que su
identificación precoz, puede tener importantes repercusiones en las tareas preventivas.
¿Pero hasta qué punto la delincuencia actual permite predecir la delincuencia ulterior
persistente? Las opiniones doctrinarias al respecto, en su mayoría parten de la cuestión
de la gravedad, variedad y precocidad de los delitos como predictores de una cronicidad
posterior; si bien otras se basan en un primer arresto antes delos 15 años como un buen
predictor de la comisión de delitos en la edad adulta. En este sentido, basándose en una
revisión de estudios longitudinales que evaluaban la conducta antisocial y delictiva,
señaló que las siguientes hipótesis se relacionaban con una delincuencia persistente a lo
largo del tiempo (cuatro o más delitos registrados oficialmente):
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
Hipótesis de la densidad o frecuencia de conducta antisocial: cuanto más
frecuente sea, más estable tiende a permanecer;
Hipótesis de los escenarios múltiples: es más estable cuanto tienda a observarse
en una mayor diversidad de situaciones;
Hipótesis de la variedad: a mayor variedad de problemas de conducta, mayor
persistencia; y
Hipótesis del comienzo temprano: cuanto antes aparezca, más tenderá a
mantenerse a lo largo del tiempo.-
Hay tratadistas que señalan que tanto los delincuentes en general como los
crónicos potenciales pueden ser identificados por los siguientes factores en el momento
de su primer contacto policial o judicial:
Problemas de conducta;
Padres y hermanos criminales, indicadores de privación social;
Bajos ingresos económicos;
Baja inteligencia.-
El predictor más eficaz, independientemente de la edad del sujeto, es la medida
de delitos en el año inmediatamente anterior, lo que muestra la continuidad de la
conducta criminal en el tiempo: Sin embargo, predictores como pobre supervisión
paterna, disciplina errática o rígida y conflictos paternos son excelentes predictores de la
delincuencia en general pero no tanto de la delincuencia persistente (seis delitos o más a
los 25 años)
La tabla 5 presenta una revisión de los predictores más relevantes de la
delincuencia ocasional y persistente. La doctrina nos habla de los predictores dinámicos
como el conjunto de factores corporales, mentales o ambientales que pueden cambiar en
el tiempo y cuyos cambios se asocian con variaciones en la conducta criminal.
Estos predictores a los que también se les denominan “factores de necesidad
criminógena” surgen de estudios longitudinales que realizan observaciones al menos en
tres ocasiones diferentes. La primera, envuelve la evaluación inicial de los predictores
potenciales, y la segunda, es una re-evaluación de los mismos. Finalmente, los cambios
observados entre la primera y segunda ocasión son examinados con relación a una
tercera evaluación la de la conducta criminal que sigue al cabo de un tiempo posterior.
Delincuencia ocasional:
Conductas problemáticas (agresión pre delictiva)
Cociente Intelectual bajo;
Escasa participación y creencias en actividades convencionales;
Delincuencia en miembros familiares;
Prácticas de crianza inconscientes;
Escasa supervisión;
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
Familias multiproblemáticas (clima frío, conflictos, falta de armonía)
Superación padres-hijos;
Privación socioeconómica;
Bajo logro educativo;
Desempleo e inestabilidad laboral.-
DELINCUENCIA PERSISTENTE:
Conductas problemáticas precoces, generalizadas y recurrentes;
Cociente intelectual bajo.
Conductas delictivas precoces (arrestos juveniles)
Delincuencia auto declarada;
Antecedentes delictivos familiares;
Prácticas de crianza inconsistentes;
Familias multiproblemáticas (falta de armonía conflictos)
Privación socioeconómica;
Bajo logro educativo.-
Algunos atributos y sus circunstancias son relativamente fijos como tener padres
criminales, haber nacido varón o puntuaciones elevadas en ciertas variables
temperamentales, como la emocionabilidad. Pero también existen ciertas variables
cognitivo-afectivas como actitudes, valores y creencias, con un gran potencial de cambio.
El descubrimiento de estos predictores dinámicos confirma que los niveles de riesgo de
futura conducta criminal están sujetos a variación y que estos predictores pueden servir
como objetivos de tratamiento: si estos factores son reducidos, las probabilidades de
involucración criminal disminuirán. Comprender este funcionamiento es sumamente
importante, porque la Psicología criminal rechaza un centro de atención total y
exclusivo en los aspectos más estáticos de los individuos y sus situaciones.-
RESISTENCIA O INVULNERABILIDAD.
LOS FACTORES PROTECTORES.
Los estudios sobre resistencia o invulnerabilidad han crecido en los últimos años
en un intento por completar las tradicionales investigaciones sobre factores de riesgo. En
todos ellos subyace una idea y una observación común. La idea compartida es que una
exposición elevada y persistente a estresores psicosociales y biológicos en la niñez y
adolescencia, junto con aspectos adicionales del desarrollo, pueden predisponer a que
surjan disfunciones psíquicas, emocionales y sociales en la vida adulta. La observación
común se basa en la existencia de personas adultas que a pesar de tener una infancia
sumamente perjudicial, superaron con éxito los estresores acumulativos y las
constelaciones de riesgo. Precisamente los estudios sobre resistencia se han enfocado
sobre los sujetos que no han desarrollado una actividad criminal a pesar de condiciones
de vida desfavorables.
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
La evidencia de estas personas “resistentes o inmunes” –o “falsos positivos” y
colaboradores -, ha obligado a plantear una cuestión ya difícilmente soslayable en los
estudios sobre prevención e intervención de la delincuencia: ¿Qué es lo que hace que
niños que poseen un alto índice de riesgo (al disponer de precursores clave dela
delincuencia), no lleguen sin embargo a convertirse en delincuentes?
Todo parece apuntar a la existencia de una serie de factores individuales y
ambientales que funcionan como protectores reales ante la presencia de eventos severos
y acumulativos y situaciones estresantes de vida. Son tres las constelaciones de factores
protectores más comúnmente señalados en la literatura actual:
Atributos disposicionales o fuentes personales: actividad, inteligencia, autonomía,
temperamento, habilidades sociales (sociabilidad, empatía, conocimiento interpersonal y
solución de problemas) y locus de control interno.
Núcleo familiar: lazos afectivos familiares que proporcionan la atención, el afecto
y el apoyo emocional necesarios en tiempo de estrés; pautas de crianza y reglas en el
hogar claras, sólidas y competentes; comunicación abierta entre los miembros de la
familia, y compromiso con valores morales y sociales.
Sistema de apoyo externo a la familia (padres e hijos): profesores, vecinos,
amigos, compañeros de trabajo y/o instituciones que proporcionan modelos de
referencia y experiencias positivas.
Recientemente (1991) unos científicos en el tema han llevado a cabo una revisión sobre
la investigación de la resistencia en la infancia, operacionalizada a través del estrés y la
competencia.
El estrés, tal y como señala la investigación, se ha operacionalizado con el uso de
auto-informes sobre eventos de vida estresantes y cuestionarios que han incluido o bien
eventos de vida muy generales, eventos más pequeños que afectan la vida diaria, o bien
experiencias específicas (divorcio, pobreza, patologías paternas) Actualmente, sin
embargo, se empieza a optar por la inclusión de múltiples índices de riesgo en la
investigación sobre resistencia.-
Con respecto a la competencia, se ha operacionalizado básicamente atendiendo a
criterios observables, es decir, aquellas conductas que se enfrentan con éxito a las
expectativas sociales; Sin embargo, se ha descuidado el hecho de que también es posible
que el sujeto desarrolle problemas internalizados que escapan a la observación pública.
Un sujeto puede manifestar una buena competencia social y, no obstante, tener
problemas emocionales subyacentes. Y aquí radica una de las críticas más importantes a
los estudios sobre este ámbito. Hay autores que señalan la necesidad de acometer el
estudio de los niños resistentes discriminando concienzudamente entre conducta
adaptativa y salud emocional. Pero hay críticas al respecto, las más señaladas son:
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
Las variaciones en los niveles de resistencia en función de la edad y el género
apenas han sido tenidas en cuenta.
No hay una buena diferenciación entre los factores de riesgo y los protectores en
el desarrollo de desórdenes emocionales o conductuales, de tal forma que los riesgos y
los estresores que se acumulan más tarde permanecen en una especie de balanza;
dependiendo del modo en que sea influidos (pocos factores de riesgo - muchos de
protección o, viceversa, muchos de riesgo - pocos de protección) los resultados se
ajustarán a un cuadro psíquicamente sano o uno trastornado.-
La escasa generalización de los resultados: la mayoría de los estudios se centran
en eventos críticos de vida aislados, mientras que sólo una fuerte acumulación de
estresores y circunstancias pueden desencadenar desórdenes socio – emocionales y/o
conductuales; y
La mayoría de los estudios han sido realizados dentro de contextos culturales
muy específicos y en ciudades anglo americanas.-
Aunque la mayor parte de los trabajos que tratan estos temas, muestran en su
desarrollo parte de los problemas arriba reseñados (Vg. Uso de auto informes para la
medición del estrés y evaluación del desajuste infantil desde una óptima básicamente
conductual), atienden a ambientes multiproblemáticos, se centran en las características
y procesos más importantes sobre resistencia y todos ellos señalan la necesidad de
incluir como factores protectores solamente aquellos que muestren un efecto positivo en
el ajuste cuando están interactuando con variables de riesgo.
ALGUNOS ESTUDIOS LONGITUDINALES.
El estudio de la isla Kauai. Se trata de una de las islas pertenecientes al
archipiélago hawaiano y que cuenta con sólo 32,000 habitantes. En esta isla, Werner y su
equipo han llevado a cabo un importante estudio longitudinal, que comenzó en el año de
1954 con el análisis de todas las mujeres embarazadas de la isla y se ha extendido hasta
la actualidad, arrojando una muy valiosa información acerca del desarrollo de una
cohorte multirracial compuesta de 698 sujetos, evaluados a la edad de 1, 2, 10, 18, y 30
años.
Los instrumentos de estudio incluían una gran variedad de medidas
constitucionales y de conducta de los niños, de sus familiar, y del más amplio contexto
social donde la muestra estudiada iba pasando su primera y segunda décadas de vida.
(1987 1989). Los investigadores, también recogieron datos relativos a los servicios de
salud mental y del sistema de justicia que contactaron con estos niños. De esa cohorte,
uno de cada tres niños hasta los 10 años mostraba problemas conductuales o de
aprendizaje, uno de cada cinco en la segunda década fue delincuente y uno de cada diez
manifestó problemas de salud mental.
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
Ante estos resultados, examinaron la vulnerabilidad de esos niños hacia
resultados de desarrollo negativo por la exposición a eventos estresantes; efectivamente,
la mayoría estuvo expuesto a estrés perinatal, había crecido en condiciones paupérrimas
y en un ambiente familiar sumamente desorganizado. (Werner, 1989)
Una combinación de en torno a 12 variables resultó ser la de mayor poder
predictivo de la conducta delictiva acaecida en la adolescencia. Entre las variables de
tipo médico, destacaron la presencia –de moderada a severa- de estrés perinatal, un
defecto congénito, o un déficit psíquico adquirido a la edad de 10 años. Entre las
variables sociológicas estuvo una baja estabilidad familiar (valorada en el año 2º.) Un
bajo nivel de vida (en el nacimiento y a los 2 y a los 10 años), y un bajo nivel educativo
de la madre. Finalmente, entre las variables conductuales destacaron un nivel de
actividad del niño (al año 1º.) muy elevada o muy escasa, una inteligencia de 80 puntos a
la edad de 2 años y de 90 puntos a los 10, y la ubicación del menor en una clase de
educación compensatoria o en un centro de educación especial a los 10 años.-
La presencia de 4 o más de esos predictores básicos en los registros de los
menores a la edad de 2 años, apareció como un punto de corte realista, separando a la
mayoría de los jóvenes que presentaban una historia delictiva, de los que no
desarrollaron ningún registro delictivo o problemas de conducta graves.-
Sobre esta base, Werner dirigió su investigación hacia la resistencia de aquellos
menores que de forma exitosa lograron vencer y controlar los factores estresantes
psíquicos y biológicos. Así lo plantea Werner:
En nuestra cohorte de 698 niños, aproximadamente la mitad vivía en una
situación de pobreza crónica. De éstos, 72 tenían 4 o más de los factores que hemos
definido de elevado riesgo para llevar a ser delincuente, incluyendo pobreza, estrés
perinatal, una madre con una escasa educación, y desajuste familiar. Pero ninguno de
esos niños de alto riesgo desarrolló ningún problema de conducta grave durante la
infancia o la adolescencia, ni tuvieron contactos con la policía o los tribunales, ni
precisaron de servicios de educación especial o de salud mental cuando los entrevistamos
a la edad de 18 años (1987)
De la comparación entre estos sujetos resistentes y los vulnerables (los que sí
habían cometido delitos), aparecieron una serie de factores individuales y ambientales
que permitían distinguirlos claramente, explicando por qué los primeros habían
resultado protegidos de la actividad delictiva.
Los factores protectores individuales (o características de los sujetos inmunes al
delito) fueron los siguientes:
En la Infancia: Ser primogénito especialmente en los niños;
Tener menos enfermedades graves durante la infancia y la adolescencia, así como
recuperarse más rápidamente que en el caso de los delincuentes;
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
Características temperamentales atractivas para los adultos (afectivos, activos,
buen carácter y manejables);
Los psicólogos observaron autonomía pronunciada y orientación social positiva;
Un desarrollo adecuado a los 2 años en el terreno físico, sensomotor y del
lenguaje, así como unas habilidades de auto – cuidado correctas;
En la niñez;
A los 10 años, presentaban facilidad para concentrarse, y habilidades de lectura y
de solución de problemas adecuadas;
Sus actividades e intereses no se ceñían rígidamente a los estereotipos sexuales;
Se caracterizaban por ser buenos compañeros y participar en actividades
extraescolares que exigen cooperación.-
En la adolescencia:
Buenas habilidades verbales, locus de control más interno, y una mejor
autoestima;
Mayores puntuaciones en escalas que medían responsabilidad, socialización y
motivación de logro.-
Por su parte, los factores clave en el ambiente que parecieron contribuir a
inmunizar al niño ante el estrés y la privación, fueron:
La edad del padre del sexo opuesto (más jóvenes las madres en el caso de las
chicas; de mayor edad la de los padres en el caso de los chicos);
Cuatro o menos hijos en la familia y con un espacio de dos o más años entre ellos;
No suelen estar separados del cuidado paterno en sus primeros años de vida;
La disponibilidad de otras personas capaces de cuidar al niño en el hogar
(abuelos, tíos) y que cumplen un importante rol como modelos positivos de
identificación;
La cantidad de atención dada al niño en la infancia por los padres 8º uno de
ellos);
La disponibilidad de un hermano como “cuidador” o confidente en la niñez;
La existencia de una disciplina consistente en el hogar; y
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
La presencia de una red de apoyo social y emocional que pudiera prestar ayuda
en tiempos de crisis a la familia (amigos, vecinos, profesores).
Un aspecto a destacar fue que en el caso de las niñas resistentes, la relación
temprana entre madre – hija había sido consistentemente positiva, existiendo otras
mujeres en la casa que modelaban prosocialmente el comportamiento de la niña. Las
ausencias de los padres y de la madre le acuciaban su sentido de la responsabilidad y de
la competencia, haciéndose cargo de los hermanos pequeños.
Con respecto a la consecuencia a largo plazo de los eventos estresantes a los que
estuvieron expuestos cuando eran niños o adolescentes, Werner (en su trabajo
investigativo de 1989) señala que los sujetos con una adaptación negativa en su vida
adulta se caracterizan por un espacio entre hermanos menor de dos años; madre
soltera; padre ausente durante la infancia o temprana adolescencia; conflictos familiares
continuos en los primeros años de vida; separación de la madre durante el primer año;
y, ausencia de cuidadores alternativos que puedan sustituir a los padres en el cuidado de
los hijos.
Por el contrario, los adultos que fueron del grupo de alto riesgo pero que
pudieron contrarrestar los efectos negativos de la adversidad y adaptarse sin dificultad,
se caracterizan por ser competentes en sus responsabilidades; estar orientados a la
realización; Estar satisfechos con su estatus laboral y situación actual; Haber recibido
educación adicional; presentar un locus de control interno; y, contar con importantes
fuentes de apoyo social, especialmente en el caso de las mujeres, hecho que podría
explicar que el grupo femenino haga frente a los eventos estresantes con menos síntomas
psicosomáticos o internalizados que su homólogo masculino.-
En resumen, los niños y niñas “inmunes” al desarrollo de una carrera delictiva, a
pesar de contar con muchos factores en contra, crecieron como personas queridas y con
recursos para enfrentarse con éxito en los cauces integrados de la sociedad. “Lo que fue
crucial en el caso de los jóvenes delincuentes no era la experiencia del fracaso en sí
mismo, sino la pérdida de control sobre los acontecimientos reforzantes, su percepción
de una falta de sincronía entre sus conductas y los resultados en el ambiente”. Por el
contrario, la experiencia de los niños resistentes a las situaciones de estrés les enseñó a
que podían modificar el resultado de las cosas, que su esfuerzo tenía un valor y una
recompensa, y que podían mirar al futuro con esperanza; factores, todos ellos, que
garantizaron la transición hacia la vida adulta sobre pautas de vida adaptativas y
responsables.-
El Mannheim Cohort Project. Estudio epidemiológico de campo llevado a cabo
por Tress y su equipo en la ciudad industrial de Mannheim (Alemania). Tres, Reister y
Gegenheimer (1989) resumen los aspectos más importantes de esta investigación que a
su vez dividen en dos estudios: el primero se efectúa entre 1979 y 1983 donde se
recopilan las entrevistas que realizaron a una muestra de 600 donde se recopilan las
entrevistas que realizaron a una muestra de 600 sujetos adultos; el segundo –en realidad
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
una réplica del anterior-, entre 1983 y 1986. En ambos casos se centran en los factores
protectores ante una infancia altamente estresante.
En la primera entrevista, psicoanalítica, se usaron test de síntomas clínicos para
recoger los síntomas psicogenéticos más relevantes (dimensión somática sobre daños
físicos subjetivos u objetivos, dimensión psicológica y dimensión de daños
interpersonales y de comunicación). Asimismo, se les interrogó sobre su salud, conducta
y situación actual (experiencias en el trabajo, tiempo libre, vida conyugal, prácticas
sexuales, etc.) y finalmente se les solicitó que recordaran –recopilación de datos en
retrospectiva- los eventos externos e internos más estresantes e importantes de su niñez
y adolescencia, tales como pobreza, enfermedad, escolaridad, ausencia de los padres,
sicopatología paterna, desventajas sociales, sentimiento de falta de cariño, miedos,
peligros o humillaciones.
Seleccionando de la muestra original sólo a aquellos sujetos con desórdenes
psicogenéticos en el primer año de vida y estresores severos en la niñez (seis primeros
años), el estudio final se realizó con 40 sujetos que distribuyeron en dos grupos: los que
presentaban un estado psicológicamente sano y los que manifestaban desórdenes
psicogenéticos severos (tanto psicosomáticos como caracteriales).-
De los 30 aspectos sobre la niñez (diversos estresores psicosociales) que fueron
incluidos en la documentación de las entrevistas, sólo 4 de ellos (padres con patologías
diversas, pobres condiciones de vida a compartir con hermanos que nacieron con menos
de 12 meses de diferencia, familia rota y posible persona de referencia alternativa a los
padres) muestran diferencias relevantes entre ambos grupos, y de estos aspectos
solamente dos diferencias significativas: la mayoría de los adultos sanos fueron criados
únicamente por su madre pero contaron además con una persona de referencia estable,
disponible y cariñosa.-
Esta último factor, ya sea el padre, la madre, un familiar u otra persona del
ambiente del niño es, en opinión de los autores, el más necesario para alcanzar el grupo
de salud – o psicológicamente sano -, pues si bien el desarrollo psicogenético infantil
puede depender de que el niño viva o no en una pareja caótica, lo cierto es que a menudo
la ausencia del padre y con ello el fin de peleas continuas y conflictos entre la pareja,
puede tener un efecto positivo en la evolución del menor.
En el segundo estudio, de nuevo la presencia de una persona estable y la pareja
completa discriminó entre las personas sanas y enfermas, no siendo así con el espacio de
nacimiento entre hermanos.
Sus conclusiones se dirigen a confirmar una alta correlación entre alto estrés
socioemocional en la niñez y desórdenes de personalidad en la vida adulta (Vg.
psiconeurosis, desviaciones sexuales, desórdenes psicosomáticos y de carácter); y, en una
línea que recuerda los trabajos de Spitz o Bowlby resaltan el apoyo constante y cálido
del cuidado del menor por parte de una persona de referencia fiable, solícita y amistosa,
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
como una de las bases más importantes para el desarrollo psíquico de todo ser humano,
máxime si su infancia se ha caracterizado por pautas psicosociales de privación.-
El Proyecto Bielefeld. Tomando como base teórica la teoría de la personalidad
cognitiva social del aprendizaje de Mischel, el proyecto Bielefeld de Losel y
colaboradores (1989) pretende comparar los falsos positivos con los positivos verdaderos
–es decir aquellas personas que siendo del grupo caracterizado como de alto riesgo
manifiestan desórdenes conductuales o emocionales ante la presencia de eventos de vida
estresantes. Para estos autores, la delincuencia es un fenómeno transitorio en el
desarrollo del adolescente, por ello junto a los factores de riesgo deben ser objeto de
estudio los factores protectores, sólo así el estudio de las carreras delictivas más
persistentes evitará convertirse en una tarea estéril y limitada.-
Lose et al. (1989) muestran los primeros resultados del proyecto Bielefeld, en el
que esperaron encontrar características de la resistencia en las siguientes áreas del
desarrollo personal: Competencias cognitivo – conductuales (temperamento,
inteligencia), constructores personales y estrategias de coping (estilos de
enfrentamiento), expectativas y evaluación sobre la conducta (Vg. auto eficacia) y
sistemas de autocontrol (Vg. Autoestima, motivación de logro).-
Los autores llevaron a cabo un estudio piloto con el objeto de evaluar los
instrumentos utilizados en las primeras fases del proyecto; concretamente se pretendía
comprobar el diagnóstico de los factores de riesgo (eventos estresantes), la clasificación
de los perfiles sobre salud versus desorden psicológico, y la representación subjetiva de
apoyo social, uno de los factores protectores más ampliamente aceptados.
Para ello, contaron con cuatro muestras:
641 estudiantes de North Rhine Westphalia y Lower Saxony de edades
comprendidas entre 12 y 16 años. Con esta muestra se utilizó un cuestionario para
medir el apoyo social, el Fesu, y un cuestionario sobre eventos y circunstancias
estresantes, el Y.S.R. o Youth Self Report. El Fesu incluye diez situaciones diferentes en
las que se manejan distintos tipos de apoyo social: apoyo emocional, material, de
valoración y de comunicación; el YSR es una variante del Child Behavior Checklist
(C.B.C.L.) de Achenbach y se centra en los auto informes delos chicos sobre sus
conductas y emociones.
Una muestra de 30 profesores cuya misión era juzgar la salud psicológica de un
subgrupo de la muestra anterior. Se utilizó una nueva versión del C.B.C.L. para
profesonres, el T.R.F. o Teacher’s Report Form.
Un total de 115 estudiantes para evaluar la estabilidad de los constructores sobre saluddesorden
psíquico.
Finalmente, un conjunto de 39 estudiantes que comprobaban el acuerdo entre los
juicios de los profesiones y la observación directa del comportamiento en clase.
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
A partir de aquí, se seleccionó el grupo de jóvenes que constituiría la muestra del
estudio piloto (49 niños desviados –con desórdenes emocionales y/o conductuales – y 48
resistentes). Los resultados más interesantes señalan que el grupo de resistentes mostró
ser más asertivo en los problemas sociales, menos impulsivo y envidioso, menos
arrogante en su interacción con otros y contaron con más mecanismos de apoyo social y
con cuidadores alternativos que el grupo vulnerable. Hasta aquí el estudio piloto.
El estudio Bielefeld cuenta con 146 sujetos (66 resistentes y 80 control)
provenientes de diversas instituciones de Alemania del Norte y con edades
comprendidas entre los 14 y los 17 años. De esta muestra se han formado dos subgrupos
finales, uno con 20 jóvenes resistentes y otro con 20 jóvenes que presentan problemas
emocionales y/o conductuales (grupo control). La proporción hombres / mujeres es de
3:2 en ambos grupos. En la operacionalización del constructor-factores protectores se
han utilizado diversos instrumentos sobre inteligencia, temperamento, estilos de
enfrentamiento, cognición auto orientada (Bb. Auto eficacia, auto evaluación),
personalidad, apoyo social y clima educativo.
Los adolescentes y el personal de las residencias fueron entrevistados de forma
exhaustiva y cumplimentaron un examen escrito, cuestionarios y tests que pretendían
abarcar cuatro grupos de características de los adolescentes (Bliesener y Losel 1992):
El peso de factores de riego biográficos y condiciones de riesgo (pérdidas y
separación, cambio de vivienda y escuela, dificultades financieras, tiempo en hospitales,
consumo de alcohol o drogas en la familia, etc.);
Desórdenes emocionales y conductuales;
Recursos personales (inteligencia, temperamento, autocontrol);
Recursos sociales (percepción y satisfacción del apoyo social recibido y clima
social del ambiente inmediato del adolescente).-
Una primera evaluación de los resultados de este proyecto se apoya en la
comparación entre ambos grupos. Concretamente y de forma similar al estudio piloto,
encuentran las siguientes características sobre los sujetos resistentes:
Parecen ser más inteligencias (especialmente en el componente de razonamiento);
Su estilo de conducta es más flexible –temperamento -, informan sobre estrategias
de solución de problemas de forma más activa y exhibenmeenos conductas de
enfrentamiento pasivos – estilos de coping-;
Y tienen una auto evaluación más positiva y se ven a sí mismos como menos
desvalidos y más eficaces –regulación autodirigida-.
Con respecto a los recursos sociales, aunque con una menor significación, se
destaca una mayor autonomía y cohesión, menos tendencial al conflicto, un mayor clima
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
abierto en sus hogares institucionalizados, una amplia red de apoyo social y una mayor
satisfacción con el apoyo que experimentan.
LA PERSPECTIVA PSICOLÓGICA.
Recordemos que la Psicología es una ciencia que estudia la conducta y conciencia
humanas navegando entre la aproximación de las ciencias sociales, por una parte, y las
ciencias naturales, por otra. En efecto, la Psicología ha de compartir su objeto de
estudio, en cuanto se trata de conducta, con un amplio elenco de ciencias hermanas
como la sociología, antropología, la fisiología y las ciencias del cerebro. Ahora bien, la
unicidad y especificidad de la Psicología se encuentra en que estudia el comportamiento
y la conciencia del ser humano como una función conjunta de factores organísmicos y
sociales.-
Más que cualquier otro tipo de teorías, las explicaciones psicológicas del crimen
se centran en las diferencias individuales, en factores como personalidad, impulsividad,
inteligencia e inhibidores internos contra el delito. Los psicólogos ven la delincuencia
como un tipo de conducta similar en muchos aspectos a otros tipos de conducta
antisocial o desviada, por lo que las teorías, métodos y conocimientos sobre esos otros
comportamientos pueden ser aplicados al estudio del crimen. También incluyen factores
situacionales y ambientales, especialmente las influencias procedentes del núcleo
familiar, del grupo de pares, del marco escolar y del comunitario. Las teorías
psicológicas más actuales representan un intento de integración, en el que desde una
perspectiva ecléctica se asume que la delincuencia depende de la confluencia de varios
factores influyentes.
Los psicólogos han hecho numerosas contribuciones a la explicación, prevención
y tratamiento de la delincuencia y existen amplias revisiones que recogen estas
aportaciones (como la de Wilson y Herrnstein, 1985; Hollín, 1989; Blackburn, 1993;
Feldman, 1993)
No todos los factores personales son igualmente importantes en el análisis de la
conducta criminal como no lo son todas las variables situacionales. La tarea de la teoría
y la práctica es descubrir las variables más relevantes, medir esas variables con diseños
que permitan conocer las relaciones significativas entre las mismas y explorar las
posibles amenazas a la validez. Por ejemplo, junto con los orígenes de una clase social
baja, el dolor personal (ansiedad, depresión) y la anomia y alineación (sentimientos de
soledad, de sentirse sin rumbo, impotencia, conciencia de oportunidades muy limitadas),
son factores de riesgo menos importantes de criminalidad que otros indicadores de
propensión a la antisocialidad derivados de la familia y otros agentes de socialización
(cohesión y prácticas de crianza, amigos antisociales, indicadores de logros académicos)
y especialmente del propio individuo y su historia conductual (actitudes, creencias,
cogniciones, emociones, impulsividad).-
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
Si bien el conocimiento sobre los correlatos y predictores de la conducta criminal
es suficientemente fuerte para afi4rmar la gran importancia de las características
personales en lograr una comprensión del comportamiento criminal, nuestro
conocimiento empírico es todavía débil e incompleto en algunos aspectos: por ejemplo, el
impacto del más amplio conjunto de factores culturales y estructurales en la variación
de la conducta criminal, los moderadores específicos de los factores de riesgo (que
varían en función del estadio evolutivo del sujeto y/o del tipo de delito), o los factores
situacionales inmediatos a la acción delictiva.-
LA TEORÍA INTEGRADORA DE FARRINGTON.
Precisamente, la investigación sobre carreras delictivas ha permitido a
Farrington elaborar una teoría integradora, que recoge bien la perspectiva de esta
ciencia en su estado actual de aplicación a la criminología.
Farrington plantea que la aparición de una carrera delictiva juvenil puede explicarse en
base a las siguientes cuatro etapas:
motivación;
Métodos;
Creencias internalizadas y
Toma de decisiones.
En la etapa de motivación, se asume que los motivos principales que pueden
llevar a la delincuencia son el deseo de obtener bienes materiales, la excitación y el
conseguir prestigio entre el grupo de pares.
Estos motivos pueden representar diferencias bien consolidadas entre los
individuos, o bien sólo dependientes de determinados estados, por ejemplo, cuando un
sujeto busca la excitación sólo cuando se siente aburrido. Finalmente, estos motivos
pueden ser más intensos entre los niños y jóvenes de las familias pobres, quizás porque
se hallan más valorados entre ellas.-
En la segunda etapa, esos motivos se concretarán en tendencias antisociales
cuando se eligen métodos ilegales para satisfacerlos, como ocurre en muchos jóvenes que
no cuentan con métodos legales para obtener esos refuerzos (jóvenes de familias pobres).
Esa baja capacidad de satisfacer legalmente las motivaciones señaladas se debe a su
fracaso en la escuela y a su deficiente formación profesional, los cuales a su vez surgen
de un ambiente familiar que estimula poco la inteligencia y el desarrollo de metas a
largo plazo.
En la etapa tercera, las tendencias antisociales son facilitadas o inhibidas por las
creencias internalizadas existentes sobre la conducta antisocial, creencias que son el
producto de la historia de aprendizaje de cada sujeto. Así, la creencia de que delinquir
es malo surge de la educación paterna orientada hacia el respeto a las normas, y de una
estrecha supervisión y castigo (no físico) de los actos antisociales que observan en sus
hijos. En la cuarta etapa (toma de decisiones) se explica que si una persona comete o no
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
un delito en una situación dada depende de las oportunidades y de las probabilidades,
costes y ganancias percibidos asociadas a las diferentes alternativas de acción. Los costes
y beneficios incluyen factores situacionales inmediatos, tales como los objetos que
pueden ser robados y la probabilidad y consecuencias caso de ser arrestado. También
incluye factores sociales como el rechazo o aprobación de familiares y amigos.
Farrington es de la opinión de que, en general, la gente tiende a tomar decisiones
racionales, si bien los sujetos impulsivos suelen dejarse llevar por las gratificaciones
inmediatas, sin considerar las consecuencias a largo plazo de las acciones (Farrington,
1996).-
El mérito de esta teoría es que surge de la investigación empírica de las carreras
delictivas, en especial de estudio Cambridge, dirigido desde finales de los 70 por el
mismo Farrington. Esta teoría muestra que los niños de las familias pobres tienen una
mayor probabilidad de delinquir porque son menos capaces de obtener sus metas de
modo legítimo y porque valoran ciertas metas (como la excitación) de forma
prominente. Los menores con escasa inteligencia fracasarán en la escuela, y verán
disminuidas sus opciones en el mundo convencional; tenderán a delinquir más, al igual
que los niños impulsivos, que no piensan en las consecuencias de sus actos y prefieren los
beneficios inmediatos, y aquellos que tienen padres que no sabe educarles, viviendo en
conflicto, porque fracasan en dar a sus hijos inhibidores internos contra el delito.
Finalmente, también tenderán a delinquir más los chicos que viven con familiares
delincuentes o tienen amigos antisociales, porque aprenden actitudes de esta índole y
encuentran el delito justificable.
LA TEORÍA DEL ESTILO DE VIDA CRIMINAL DE WALTERS.
Finalmente, resulta valioso introducir aquí una teoría que recoge bien este interés
integrador planteado por Farrington, pero con un objetivo diferente, como es pretender
caracterizar la toma de decisiones que, de modo constante, mantiene al delincuente
crónico en un estilo de vida antisocial.-
Walters (1990) ha desarrollado una teoría muy segura acerca del modo en que se
desarrolla el delincuente habitual violento, que él define como portador de un “estilo de
vida criminal”.
Distingue cuatro hechos significativos en su construcción teórica; las condiciones,
la elección, la cognición y la conducta.
Las condiciones revelan aquellas circunstancias sociales y personales que
supondrían una predisposición para una vida delictiva; entre éstas se hallan el apego
8vinculación social), la modulación estimular (necesidad de excitación fisiológica,
búsqueda de sensaciones) y, finalmente, el auto concepto como primer elemento
relevante desde el punto de vista psicológico.
Pero estas condiciones han de motivarse hacia una vida criminal. Walters
introduce el miedo como motivo organizador primario: la elección de un estilo de vida
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
antisocial se explica porque el individuo no quiere adquirir responsabilidades; la vida
convencional le supone muchos interrogantes, un profundo sentimiento de
incompetencia y, en definitiva, un esfuerzo tal que no parece tener recompensa que lo
justifique. La elección por el delito, por consiguiente, puede iniciarse y mantenerse con
tal de que el pensamiento del delincuente lo permita.
Walters, basándose en trabajos previos de Yochelson y Samenow (1976), entre
otros, sostiene la tesis de que el delincuente persistente emplea ocho distorsiones
cognitivas básicas, que justifican el delinquir:
La auto exculpación, o justificación de las razones por haber realizado el delito
concreto, que son del todo irrelevantes. También incluye el echar la culpa de aquél a
agentes externos;
El corto circuito, que permite eliminar la ansiedad, los miedos y los mensajes
disuasorios para el crimen mediante expresiones, gestos o ritualidades;
La permisividad o autorización, por el que el individuo se arroga un estatus
privilegiado, la prerrogativa para satisfacer todos sus deseos;
El control ambiental u orientación de poder, que inducen al sujeto a que intente
controlar todas las circunstancias que le rodean, señalando una visión simplista del
mundo, dividido entre fuertes y débiles;
El sentimentalismo, por el que el delincuente pretende aparentar ser una buena
persona, mostrando sus cualidades positivas;
El súper optimismo revela a un sujeto con una visión irreal de la propia valía, de
sus atributos y de las posibilidades de evitar las consecuencias de sus acciones;
La indolencia cognitiva supone la pereza de pensar, la ley del mínimo esfuerzo,
muy asociado finalmente a la inconsistencia en toda empresa que se emprenda, es decir,
el fracaso para comprometerse en tareas que requieren de cierto esfuerzo y trabajo.-
Por último, cada pareja de estos patrones cognitivos irracionales indicados,
comenzando por el principio: auto exculpación y cortocircuito, permisividad y control
ambiental, sentimentalismo y súper optimismo, indolencia e inconsistencia se vincula
con un patrón de comportamiento que determina el estilo de vida criminal.
Son, respectivamente, la violación de las reglas sociales, la intrusión
interpersonal, la auto indulgencia y la irresponsabilidad.
La violación de las reglas sociales implica la indiferencia hacia normas y leyes
como característica del comportamiento iniciada en la vida temprana del individuo.
Autoría: Lic. Héctor Eduardo Berducido Mendoza.
Universidad Mesoamericana de Guatemala
Para Walters este comportamiento es inherente al ser humano, y es corregido a
través del proceso de socialización. No es éste el caso de la intrusión interpersonal,
entendida ésta como la violación repetida de los derechos, dignidad y espacio personal
de los otros. El tercer patrón del comportamiento, la auto indulgencia, también es
inherente a la persona, orientada naturalmente hacia el placer. Los delincuentes auto
indulgentes son impulsivos, no han aprendido el valor de la gratificación demorada y
desatienden las consecuencias de sus actos, motivados como están por la búsqueda de la
excitación y el placer.
Finalmente, la irresponsabilidad, que en una socialización adecuada progresa
desde la natural nula responsabilidad hasta la asunción de tareas, derechos y deberes, se
halla perturbada en los delincuentes persistentes, quienes son incapaces de esforzarse en
un proyecto que requiera de una cierta constancia. Tal irresponsabilidad es de índole
global y persistente: afecta a toda la vida del delincuente amigos, familia, trabajo, etc de
modo crónico.
BIBLIOGRAFÍA:
ALUJA, A. (1991) Personalidad desinhibida, agresividad y conducta antisocial. Barna:
PPV.
Andrews, D.A.,& BONTA, J. (1994) The psychology of criminal conduct Anderson
Publishing Co.
BELL, R.Q., & PEARL,D. (1982). Psichological change in risk groups: Implications for
early identification. Journal of Prevention in Human Services, No. 1, 45, 59.
BLACKBURN, R. (1993). The Psychology of criminal conduct. Theory, research and
practice. John Wiley & Sons Ltd.
BLIESENER, T., y Losel, F. (1992), Resilience in juveniles with high risk of delinquency.
En F. LÖSEL, D. BENDER Y T. Bliesener (eds). Psychology and Law, International
Perspectives Walter de Gruyter Berlin.
RUTTER, M., y GILLER. H. (1988). Delincuencia juvenil. Ediciones Mart+Inés Roca, S.
A. Barcelona.
SMITH, D.A.; VISHER, C.A., & JARJOURA, G.R. (1991). Dimensions of delinquency:
Exploring the correlates of participation, frequency, and persistence of delinquent
behavior”. Journal of Research in Crimeand Delinquency,
THORNBERRY, TP, & FARNWORTH, M (1992) Social correlates of criminal
involvement: Fourther evidence on the relationship between social class and criminal
behavior. American Sociological Review.
WALTERS, G. (1990). The Criminal Lifestyle. Sage, Newbury Parck, CA.
WERNER, E. (1987): Vulnerability and resiliency in children at risk for delinquency: A
longitudinal study from birth to young adulthood”. En J.D. BURCHARD Y S.N.
BURCHARD (eds). (1987): Prevention of delinquent behavior. N.Y.
" La psicología ha sido considerada como la geografía de la superficie espiritual, el psicoanálisis es psicología de la profundidad. Es el intento de los no biólogos de aproximarse a la captura de los elementos patógenos que afectan el alma, pues no basta con la mera comprensión del fenómeno psíquico, y en especial del fenómeno de la conducta violenta, sino que hay que explicar, demostrar, en la medida de lo posible, el que y cómo de la perversión" .
Breuer (1842-1925)
INTRODUCCIÓN
La investigación es un proceso riguroso, intenso, cuidadoso, sistematizado en el que se busca resolver problemas. La estructura y esencia que da forma a la investigación es en gran parte la historia, fusionando los principios y métodos de investigación documental; dándonos así, una investigación rica en conocimientos, reflexión e innovación, que a la par nos da elementos para adentrarnos en el estudio del problema, de esta manera llegar a proponer alternativas de solución al problema.
1.1. IMPORTANCIA DE LA HISTORIA EN LA INVESTIGACIÓN
Por lógica, todo investigador que se adentra en el estudio de los fenómenos sociales, psicológicos, biológicos, tiene que basar su investigación en la historia, ya que es la historia de los sucesos la que nos lleva a cuestionarnos, estudiar, proponer, innovar y aportar nuevos conocimientos, con el fin de seguir construyendo historia y conocimientos.
Tucídes haciendo referencia a la importancia de la historia, exclamó " aquellos que quisieren saber la verdad de las cosas pasadas y por ellas juzgar y saber otras tales y semejantes que podrán suceder en adelante, hallarán útil y provechosa la historia; porque la intención no es componer farsa o comedia que dé placer por un rato, sino una historia provechosa que dura para siempre" (Tucídes citado en Pereyra et al., 2005:12). Por lo que cada interrogante de investigación, parte esencialmente y fundamentalmente de la historia; que al final de cuentas esta búsqueda por encontrar, renovar, aportar y resolver sigue contribuyendo, construyendo para ser parte de la historia.
Empero que para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro, es necesario comprender el pasado. Es increíble como el estudio de la historia nos revela la raíz de la mayoría de los problemas que vivimos hoy en día en el mundo; las cosas tienden a repetirse, cambiando de forma pero reteniendo el fondo. El estudio de la historia nos permite aprender del pasado y apreciar todo lo que hay detrás de lo que tenemos y hacemos. Para todo fenómeno social el conocimiento de sus orígenes es un momento imprescindible del análisis y un componente irrenunciable de la explicación.
Febvre definio la historia como una " necesidad de la humanidad, la necesidad que experimenta cada grupo humano, en cada momento de su evolución, de buscar y dar valor en el pasado a los hechos, los acontecimientos, las tendencias que preparan el tiempo presente, que permiten comprenderlo y ayudar a vivirlo" (Febvre citado en Pereyra et al., 2005:21).
Pereyra (2005:25) deduce que la historia " es una dialéctica de la duración; por ella, gracias a ella, es el estudio de lo social, de todo lo social, y por tanto del pasado; y también, por tanto, del presente, ambos inseparables" .
En concreto son los acontecimientos contemporáneos los que permiten profundizar en el conocimiento del pasado.
1.2. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
La investigación documental funge como parte esencial de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica.
Para llevar a cabo la investigación documental se hace una intensa, rigurosa y larga búsqueda de recolección de información bibliográfica, hemerográfica, electrónica, entre otros. De esta forma la información obtenida se somete a una rigurosa síntesis y análisis de datos, para posteriormente obtener los datos puros que construirán y darán forma al marco teórico.
1.2.1. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN
Antes de seguir adelante, conviene proporcionar algunas referencias adicionales en torno de la disciplina denominada documentación. El objeto de estudio de la documentación radica en reunir, organizar, proporcionar y recuperar una vasta información, rápida y eficazmente, sobre un determinado tema.
Jean Meyriat señala que " el trabajador científico, en todas las ramas del saber tiene necesidad constante de la mayor cantidad posible de información sobre la materia en que se ocupa. La documentación es precisamente el conjunto de actividades que tienen por objeto asegurar el acceso a estas fuentes y llevar a quienes las utilizan al flujo de la información" (Meyrat citado en De la Torre & Navarro, 1990:95).
De la Torre & Navarro (1990:95-96) señalan que la Federación Internacional de Documentación, la documentación consiste en " la colección y conservación, clasificación y selección, difusión y utilización de cualquier información. En su órgano, la Revue de Documentatión amplía esa definición al decir: es " el conjunto de técnicas necesarias para la presentación coordinada, la organización y la comunicación de conocimientos especializados y registrados con miras a dar acceso y utilización máxima a las informaciones que ellos contienen" .
La investigación documental representa una variante de la investigación científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos (de orden histórico, psicológico, sociológico, etc.), utiliza técnicas muy precisas, de la documentación existente, que directa o indirectamente aporte información.
La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica.
1.2.2. OBJETO, FIN Y MéTODO DE LA DOCUMENTACIÓN
El objeto que maneja es el documento en su más amplia aceptación, esto es, todo lo que informa, da testimonio o prueba de algo. La recolección de estos datos es estrictamente bibliográfico y también el proveniente de páginas electrónicas. La finalidad de la documentación radica en proporcionar información seleccionada en el menor tiempo posible, el método que utiliza es semejante al de la bibliotecología.
Josefa Sabor, señala que " el ciclo de la documentación es: identificar, organizar y archivar la información para pasar de ahí al de su transformación, síntesis y difusión. En suma, la documentación tiene una función activa, entregar al investigador el material que requiere ya organizado" (Sabor citada en De la Torre & Navarro, 1990:96). Es así que de esa identificación de referencias bibliograficas y electrónicas encargadas del estudio del problema, organizamos los datos esenciales, transformando estos datos y sintetizándolos en una solo mensaje que es el de informar al investigador lo más relevante de nuestro estudio.
1.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
La investigación documental se caracteriza por:
o Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes.
o Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc.
o Realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo fundamental.
o Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de investigación, elaborar hipótesis, etc.
o Puede considerarse como parte fundamental de un proceso de investigación científica, mucho más amplio y acabado.
o Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ser base a la construcción de conocimientos.
o Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos.
La investigación documental en concreto es un proceso de búsqueda que se realiza en fuentes impresas (documentos escritos). Es decir, se realiza una investigación bibliográfica especializada para producir nuevos asientos bibliográficos sobre el particular.[1]
1.2.4. METODOLOGÍA
Es el proceso ordenado y lógico, de pasos para realizar un investigación documental sobre algún problema que nos inquiete, interese o preocupe, cuyos resultados serán de validez científica.
De la Torre & Navarro (1990:02) consideran el método como " un proceso lógico, surgido del raciocinio y de la inducción; pero definen al método como un procedimiento riguroso formulado lógicamente para lograr la adquisición, organización o sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental" .
Los elementos del método son: a) procedimiento riguroso, no un procedimiento cualquiera, flojo o arbitrario; b) formulado lógicamente, esto es mediante el empleo del raciocinio, del entendimiento, que crea reglas o directrices encaminadas a la búsqueda de la verdad, directrices basadas en principios ciertos y evidentes; c) tener por finalidades: la adquisición, organización y exposición del saber, teórica o experimentalmente.
Tomando las etapas del método de la actividad científica y de investigación señalados por De la Torre & Navarro (1990:04) se llevo a cabo el siguiente proceso:
a) " La de investigación o investigadora. En la que se descubren elementos del conocimiento, aspectos nuevos de los elementos ya conocidos y en que se establecen relaciones entre unos y otros, al mismo tiempo que se critican racionalmente o se prueban experimentalmente.
b) La desistematización o sistematizadota. En la que a través de una seria y detenida reflexión, que somete nuevamente a crítica esos elementos de conocimiento, para comprobar su validez, se establece una conexión racional entre ellos, y se demuestra y elabora su interpretación l cual también se fundamenta racionalmente.
c) La expositiva o de exposición. En la que también mediante profundo ejercicio reflexivo, se precisa y ordena el conocimiento adquirido, enriquecido a través de un proceso creativo, igualmente racional, y se expone nuestro saber, que a su vez servirá de base a nuevas investigaciones en forma oral o escrita, bella, clara y convincentemente, a través del discurso científico, que como dijimos, es el medio de transmitir a otros nuestros conocimientos" .
El método en la investigación documental han sido los libros y documentos ya que son los medios más utilizados para la transmisión del conocimiento. En ellos se encuentra concentrado el saber de la humanidad desde sus inicios. Transmitiendo a través de la escritura, el conocimiento humano de todos los tiempos que se concentra en miles y millones de obras que constituyen el patrimonio cultural de todos los hombres. En ellos se nos dice lo que el ser humano ha pensado en torno suyo, del cosmos y de cuanto en alguna forma le afecta, le produce percepciones, sensaciones e ideas. Largos siglos de actividad pensante, de conocimientos en continua renovación se encuentran en libros y documentos.
1.2.5. PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
El proceso en la investigación documental es un procedimiento riguroso formulado lógicamente, para la adquisición, organización y transmisión de conocimientos, la cual se constituye de diferentes etapas para llegar a la realización final de todo proyecto de investigación. Para elaborar el presente proyecto de tesis se siguieron las siguientes etapas de la investigación documental:
1º. Primera y fundamentalmente " elección del tema" . Ya que toda investigación tiene como origen una inquietud y una pregunta en torno de determinados fenómenos, acontecimientos, hombres y objetos. Obedece a una interrogante que nos hacemos en torno de un tema cualquiera que conocemos o desconocemos totalmente y por ello tratamos de saber de él, de estudiarlo, de resolverlo, o bien del que tenemos un conocimiento parcial o con cierta amplitud, pero acerca del cual tratamos de poseer un dominio más vasto y perfecto.[2] En concreto debemos hacer una introspección de nuestras experiencias de vida, en base a estas, proponer un tema que nos motive a la realización de nuestro proyecto de investigación.
2º. Acopio de bibliografía básica sobre el tema. Donde se reúne todo el material publicado o inédito; artículos, estudios críticos, monografías, ensayos, documentos de archivo, libros, tesis, etc.[3] Para llevar a cabo nuestra investigación documental se hace una intensa, rigurosa y larga búsqueda de recolección de información en bibliotecas.
3º. Elaboración de fichas bibliográficas y hemerográficas. La elaboración de fichas bibliográficas y hemerográficas son instrumentos en los que se registran, de manera independiente, los datos de las obras consultadas. Estas fichas permitieron identificar un libro en particular, localizarlo físicamente y clasificar las fuentes en función de la conveniencia del trabajo. Nos permite localizar rápidamente el material en el momento oportuno.
4º. Se realiza lectura rápida del material.Su fin, es el de ubicar las principales ideas y conocer la calidad del material recabado. En este material didáctico obtenido " tenemos que encontrar los testimonios que la actividad humana ha dejado desparramados por doquier y a los cuales el hombre de ciencia, el historiador, el antropólogo, el literario, el filólogo, el arqueólogo, etc., necesita arrancarles la información, la verdad y el conocimiento que contienen" (De la Torre & Navarro, 1990:16).
5º. Delimitación del tema. Después de la lectura rápida es más fácil delimitar el tema, porque se puede medir su dimensión y alcance, su aspecto formal y su complejidad. Delimitar el tema es ver la viabilidad para su desarrollo. Unida a esta delimitación es necesaria la justificación del mismo; es decir, indicar las características que llevan a escoger el tema para desarrollarlo, las cuales deben ser de orden externo u objetivo, y de orden interno o subjetivo. Delimitar el tema quiere decir poner límite a la investigación y especificar el alcance de esos límites.
6º. Elaboración del esquema de trabajo. El cual consta de un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que se concluye el proceso de investigación. El cuerpo del proyecto debe ser secuencial y gozar del proceso de los vasos comunicantes que determinara el éxito del proyecto. Es una pauta de seguimiento y de construcción que se debe tener en cuenta para que el proyecto goce de un éxito y de una realización a ciencia cierta.
7º. Ampliación de la información sobre el tema ya delimitado. Se busca nueva información directamente ligada con el tema. Esta ampliación de información la podemos recolectar por medio de la navegación en Internet en base a las principales páginas encargadas del estudio del problema, experiencias, entrevistas, entre otros.
8º. Lectura minuciosa de la bibliografía. Implica reflexión e interpretación; siendo su resultado las ideas mas importantes que pasan a la fichas de contenido. Debemos interrogar sin límite nuestras bibliografías para descubrir el misterio que guardan sus páginas, percibiendo la esencia de las letras y proyectarlas en significados de nuestro conocimiento.
9º. Elaboración de fichas de contenido. Las cuales contienen las ideas más importantes. Transcriben e innovan la información textual del documento. Se cita todo aquello que sea relevante para una investigación determinada (texto, datos, internet, etc.). Por medio de estas fichas se ordena la información para tenerla siempre a la mano.[4]
10º. Organización de fichas de contenido y se revisó el esquema. Su objetivo; la valoración del material recopilado, la localización de posibles lagunas, detección de excesos en las ideas transcritas.
11º. Finalmente redacción del trabajo final. Con la que se llega a la conclusión de la investigación, la cual comunica los resultados mediante un texto escrito, el cual pueda ser consultado por cualquier persona que requiera de esta.
Al llevar acabo este proceso de nuestra investigación, se obtiene un proyecto que comunica con la mayor claridad y coherencia posible los resultados, descubrimientos, comprobaciones ó reflexiones logradas a través de todo el proceso de la investigación documental
1.2.6. ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN
De la Torre & Navarro (1990:25-26) transcriben un apartado de Felipe Pardinas denominado " ética de la investigación" , en donde recomienda una actitud no sólo ética sino crítica y social y la cual se debe de seguir para obtener un verdadero trabajo profesional de investigación, en el que señala lo siguiente:
1. " Honradez en el trabajo científico. La primera condición es la escrupulosa honradez en el trabajo científico, no únicamente por lo que se refiere a la formulación de los resultados realmente obtenidos, sino al respeto por los datos observados, no deformándolos nunca con fines apologéticos o demostrativos de la hipótesis que estamos interesados en comprobar. La honradez es el respeto a lo observado y la decisión de no deformar jamás las observaciones en beneficio de nada ni nadie.
2. Amor a la verdad. Esta honradez va íntimamente unida con un sincero amor a la verdad. El amor a la verdad no es susceptible de ser enseñado. Es fácil y honroso afirmar que uno ama la verdad, pero no es fácil practicarlo. El amor a la verdad se manifiesta en la búsqueda incansable y apasionada de lo que es comprobable. A veces es necesaria una energía verdaderamente indomable para llegar a encontrar lo comprobable en algunos casos. Este amor a la verdad va siempre asociado, cuando es auténtico, con una inefable paciencia y una generosa tolerancia hacia los seres humanos.
3. Modestia. La misma rigidez del trabajo científico da a quien la practica modestia para estimar los trabajos de sus colegas o de estos investigadores, respetándolos profundamente, sin ignorarlos jamás deliberadamente, reconociendo de buena gana las deudas científicas que tengamos con otros investigadores.
4. La ciencia al servicio del hombre. Quizás el rasgo ético de la metodología en que quisiera hacer más hincapié es que la ciencia debe estar al servicio de la comunidad humana. La ciencia puede tener valor por la ciencia misma, la investigación por la investigación misma, porque todo eso a la larga suele ser beneficioso para los seres humanos. Insisto en el servicio de la comunidad humana no en los intereses particulares de un grupo o de una clase social exclusivamente. La ciencia puede también comercializarse, la ciencia puede convertirse en instrumento de destrucción o de disolución social" .
1.3. CONCLUSIONES
Empero que es necesario para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro, comprender el pasado; ya que es increíble como el estudio de la historia nos revela la raíz de la mayoría de los problemas que vivimos hoy en día en el mundo; las cosas tienden a repetirse, cambiando de forma pero reteniendo el fondo. El estudio de la historia nos permite aprender del pasado y apreciar todo lo que hay detrás de lo que tenemos y hacemos. Por tal motivo todo proyecto de investigación toma los principales antecedentes históricos expuestos por grandes escuelas e investigadores, y para poder entenderla y proyectarla en el presente tenemos que basarnos en las investigaciones expuestas, para que de esta manera se tengan elementos que nos ayuden hacia el futuro.
De esta manera el estudio de la historia enfocado al análisis de la investigación, es el apoyo de la investigación y método documental, ya que el objeto de estudio de la documentación radica en reunir, organizar, proporcionar y recuperar una vasta información, rápida y eficazmente, sobre un determinado tema; donde esta recolección extensa y rigurosa de información se basa en documentos que ya son historia y han dejado huella.
Por lo que la historia del estudio del problema a investigar, nos " conducirá a atender las urgencias y preguntas del presente; para afianzar, construir o inventar una identidad, para recomponer la certeza de un sentido colectivo" (Peryra et al., 2005).
Así se ve reflejada la importancia de la investigación documental en toda ciencia, donde de la interrogación de los documentos recolectados, se llega a la presentación de novedosos y puros conocimientos que son proyectados en investigación que tiene por objeto asegurar el acceso a estos datos compactados en una sola investigación, y de esta manera llevar a quienes las utilizan al flujo de la información.
[1] Una confusión muy generalizada, coloca como iguales, a la investigación bibliográfica y a la investigación documental. Esta afirmación como podemos observar, reduce la investigación documental a la revisión y análisis de libros dejando muy pobremente reducido su radio de acción. La investigación bibliográfica, aclaramos, es un cuerpo de investigación documental. Asumimos la bibliografía como un tipo específico de documento, pero no como el Documento.
[2] De la Torre & Navarro (1990:09-12) expresan " la inquietud, inteligencia, perspicacia y preparación del investigador determinan y explican las preguntas que se hace y son esas condiciones más la capacidad reflexiva y fuerza creadora, la constancia en el trabajo, el esfuerzo realizado, las fuentes utilizadas, el tiempo empleado, el buen planeamiento, etc., los que condicionan la respuesta o resultados que se obtengan. El anhelo de conocer más y mejor para comprender mejor cuanto nos rodea, el esfuerzo de intentar nuevas explicaciones es el que conduce al descubrimiento de nuevos fenómenos, los cuales permiten el surgimiento tanto de nuevas teorías que apoyarán nuevos estudios y hallazgos, como de nuevas aplicaciones prácticas, nuevos métodos preventivos y tratamientos de enfermedades, entre otros" . Kourganoft expresa que " la ciencia es el único edificio humano imperecedero y en continuo progreso, porque: lo que hoy parece carecer de importancia será fecundado quizás por los resultados de mañana…; lo que hoy es un resultado aislado, servirá quizás mañana, de elemento prefabricado para un conjunto más vasto, o de punto de partida para una nueva cadena; lo que hoy es insoluble podrá eventualmente ser resuelto mañana, mediante el uso de métodos provenientes de otras ramas de la ciencia" .
[3] Siendo tantas las fuentes existentes en las bibliotecas y centros de documentación, el estudioso se sentirá perdido ante su magnitud, o sabrá por donde iniciar su trabajo, pues muchas veces desconocerá el nombre de los autores que se han ocupado de la materia que a él le interesa, o ignorará los títulos. Perplejo buscará en los rubros de materia, pero es obvio que la biblioteca no poseerá todas las obras escritas en torno de la disciplina de que se trata. Ante este hecho, el lector tendrá que recurrir a las bibliografías, a las listas o catálogos que agrupan ordenada y sistemáticamente la mayor parte de las obras relacionadas con temas específicos.
[4] De la Torre & Navarro (1990:16) expresan que " el científico social sólo podrá obtener el conocimiento que en ellas subyace en la medida en que establezca una relación entre el objeto y su saber, entre su inteligencia y ese testimonio del que va a desentrañar un conocimiento. La relación positiva que se establece entre ese testimonio, que es un objeto valioso por lo intencional de su creación, permite transformar ese testimonio en una fuente de conocimiento" .
 NUEVO SISTEMA DE ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL
((SISALE))
NUEVO SISTEMA DE ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL
((SISALE))



